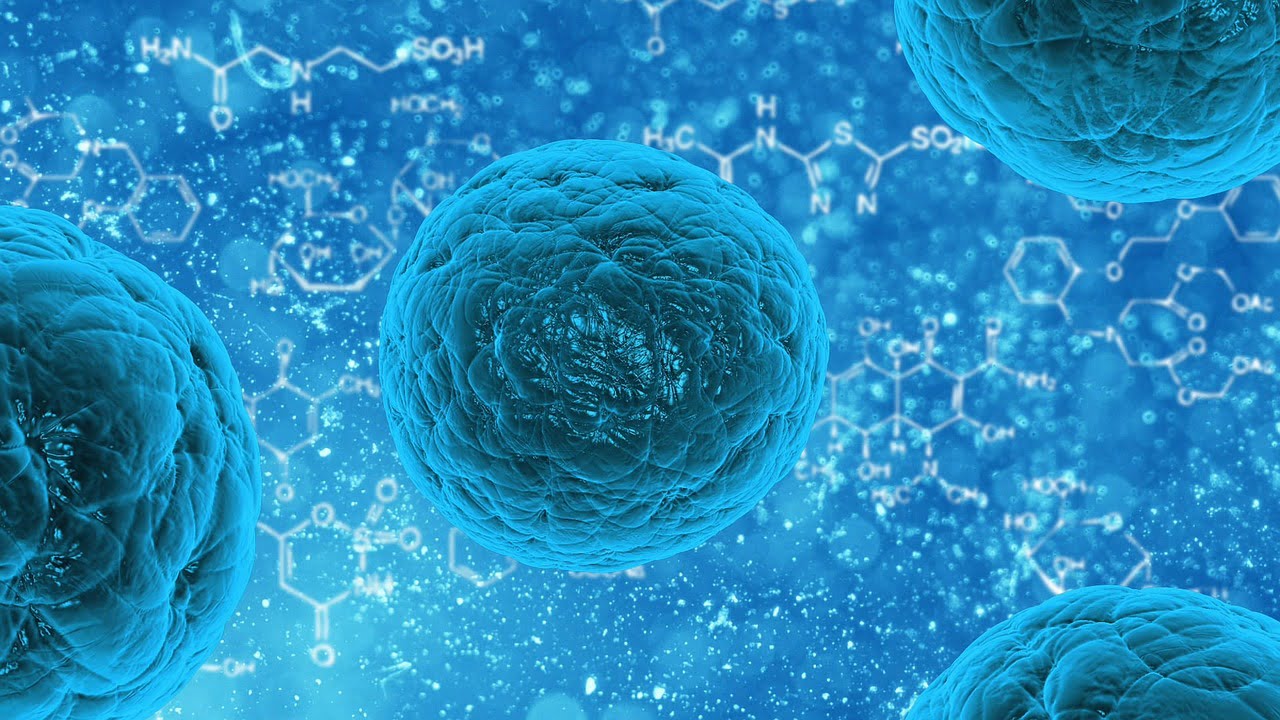Ian Mangiardi, productor de TV neoyorkino, recibió no hace mucho el premio al Explorador del Año por su éxito en la búsqueda de fósiles de dinosaurio en el desierto de Gobi. Utilizó para ello drones y escáneres de imagen multiespectral, capaces de peinar tanto el rango de la luz visible como el de la invisible, y encontró cientos de restos.
Alex Borowicz, por su parte, utiliza imágenes de satélite de alta resolución e inteligencia artificial para localizar y seguir a las ballenas. Ambos son miembros del Explorers Club, junto a históricos como Charles Limberg, Amunsend, Neil Amstrong…, y Jeff Bezos, Elon Musk, Jane Goodall o el director de cine James Cameron, acreditados estos últimos por sus exploraciones en ámbitos menos geográficos.
La sede del Club, situada en Manhattan y por la que se puede hacer un tour virtual desde su web, rezuma aventura, conocimiento, curiosidad, respeto y estudio a través de sus cientos de objetos que dan fe de las exploraciones y exploradores de los que busca guardar memoria.
Magnífico lugar, sin duda, para comprobar que lo nuevo solo lo es por un instante, pasado el cual se convierte en recuerdo del que aprender y referencia sobre la que seguir descubriendo y creando.
Explorar no es sino encontrar respuestas a preguntas que a veces ni se han hecho, plantarse ante la naturaleza, la historia, la ciencia o nuestros semejantes y escudriñar lo que nos dicen. Explorar es escuchar.
Por eso me resulta útil esta referencia para hablar de comunicación en los tiempos que corren. Creo que es una imagen adecuada en la que se refleja la aventura que hoy supone saber desenvolverse por los caminos enrevesados de la comunicación con nuestros semejantes, caminos en permanente cambio, con indicaciones a veces confusas y mapas de caducidad inmediata.
Comunicar hoy es explorar territorios nuevos, que nunca habían estado ahí, y que debemos recorrer con espíritu abierto, cierta prevención ante sus peligros, y asumiendo que quizá algunas de nuestras “exploraciones” no terminen en descubrimientos sino en una especie de facsímil de lo ya conocido.
Marcos de Quinto, que fue Vicepresidente de Coca Cola resume así la esencia de la comunicación, en este caso comercial: “Para convencer a alguien de algo has de encontrarle, ha de escucharte y ha de creerte.”
Suena obvio, pero reconozcamos que hoy la cosa se complica bastante desde el primer peldaño, para encontrar a nuestro interlocutor. Hagamos, pues, un repaso por la posición actual de los ingredientes básicos de la comunicación.
Emisor… ¿qué me cuentas?
Quien tiene algo que decir y se dispone a comunicarlo lo hace normalmente con una intención predeterminada, sobre la que construye el mensaje. Esta intención es la que luego su interlocutor, el receptor, deberá interpretar.
El emisor (yo mismo mientras escribo esto) quiere algo muy concreto, que, por lo general, va más allá de ser escuchado; necesita antes, como decía de Quinto, encontrar y más tarde convencer.
La aseveración de McLuhan “el medio es el mensaje” hoy es más real que nunca, el emisor es un actor circunstancial. Pasaba por ahí y me encontré con You Tube o Instagram, tan atractivos y cómodos ellos, que me “obligaron”, sin saber muy bien por qué ni para quién, a “hablar”,… y hasta ahí puedo explicarlo.
La intención, por tanto, es solo la de hacerse oír. No hay direccionalidad premeditada, no se sabe a quién estás hablando porque desconoces quién te va a escuchar.
Actualmente la comunicación es casi siempre un riego de mensajes por aspersión. Las redes sociales, por ejemplo, son un “Pasapalabra” en bucle.
Nunca la comunicación fue tan democrática, es innegable. Es tal la cantidad y sencillez de recursos a nuestro alcance que –ahora sí, por fin— quien no se comunica es porque no quiere.
Para empezar, asumimos que todo es susceptible de ser comunicado porque, por supuesto, es interesante para alguien. Desde los ingredientes del desayuno que nos tomamos al pijama con el que nos acostamos, previo selfie, pasando por el meme que pretendemos viralizar, el video que acabamos de descubrir o la ocurrencia lapidaria que debe tuitearse…
Y es que hoy todo, TODO, es información “comunicable”, proyecto de mensaje, por su interés intrínseco o porque hemos decidido qué interesa. Peter Handke, Nobel de literatura en 2019, lo expresa de forma contundente: “Vivo de aquello que los otros no saben de mí”, y que –añadiríamos ahora—sean experiencias, pensamientos o la irrelevancia más absoluta, considero interesantes…, o no; en realidad no me importa.
Para el emisor —es preciso también reconocerlo— comunicarse se ha convertido en una actividad de riesgo porque se complica bastante controlar la dirección, la intención, el destino, y la fidelidad del mensaje. Pero, como ocurre con todo aquello que el tiempo nos ha ido simplificando, la comodidad de la ejecución ha hecho casi irrelevantes sus consecuencias.
Nuestras relaciones están ya sometidas a una especie de Thermomix comunicativa. El proceso escapa ya de nuestras manos y el resultado puede dejar irreconocibles los ingredientes iniciales, pero gusta y nos convierte en autores sin marcha atrás.
El mensaje, en pocas palabras
La intención del emisor reposa en un mensaje compuesto de los elementos (verbales, icónicos…) que mejor representan lo que quiere transmitir. En su adecuada elección y combinación reside su valor. Se trata, teóricamente hablando, de que sea exacto y unívoco, es decir, que diga lo que queremos decir y nada más (salvo decisión en contrario, claro). En realidad, ésta, la de la construcción del mensaje, es la parte complicada. Emisores y receptores lo somos a la fuerza, pero en la habilidad para conformar el objeto de la comunicación radica que ambos se vean satisfechos: el emisor porque ve bien reflejada su intención y el receptor porque encaja sin dificultad en ella su interpretación.
… Sin embargo, la realidad hace ya algún tiempo que ha hecho de tal teoría una casualidad.
En primer lugar, estamos ya en un territorio en el que construir un mensaje no debe suponer ningún esfuerzo. Para ello se abrevian las palabras, se usan emojis, se crean onomatopeyas y se está pendiente del “double check” y el “like” para confirmar el éxito de nuestra comunicación, sin importar, a veces, ni cómo se ha interpretado nuestro mensaje, ni tan siquiera a quién ha llegado.
Además, nunca como ahora hemos tenido tanto que contar. Son tantas las posibilidades de acumular experiencias y conocimientos, que nos sobra materia prima para construir mensajes completos y complejos, ricos y enriquecedores. Pero he aquí (¡qué ironía!) que optamos, por lo contrario, por la conversación sincopada, el lenguaje reducido a la mínima expresión, el contenido imprescindible, la respuesta reducida a un gesto prefabricado.
Sé y defiendo que el idioma, como el lenguaje, y por ende la forma en que los usamos para comunicarnos, han de ser vivos y evolucionar en constante adaptación desde y para la sociedad y circunstancias de cada momento.
Pero me llama la atención que, a mayor facilidad de conexión, mensajes más escuetos, casi esqueléticos, en detrimento de su calidad.
Parece que, cuando tenemos todo a favor para una comunicación abundante en matices y bien condimentada, optamos por una comunicación anoréxica y bastante escuchimizada.
Creo que un Emoji, por muchos corazoncitos que tenga, nunca podrá sustituir a una carta de amor, ni tan siquiera a una llamada telefónica, en la que hasta la respiración forma parte del mensaje (será por eso, por miedo a que “se nos note”, que la función teléfono de los teléfonos es cada vez menos utilizada). …
Y sí, pienso que puede ser el miedo el que nos lleva a crear mensajes reducidos a la mínima expresión. Estamos expuestos a través de demasiados medios como para no sentir un cierto vértigo ante nuestra desnudez, así que mejor me hago un selfie mientras desayuno mi ColaCao con galletas, añado un pie tal que “estoy para comerme”, lo comparto en Instagram y mis colegas ya sabrán qué quiero decirles, o no.
El medio: ¡aquí mando yo!
Acudir hoy a una biblioteca produce cierta ternura. Observamos miles de libros en perfecto orden, formando con sus lomos un tapiz multicolor. Imaginamos la cantidad de horas, esfuerzo, conocimientos e imaginación que sus autores han volcado en tales páginas. Y puede que dicha visión incluso nos emocione. … Y, a continuación, la consulta que hemos ido a resolver se la preguntamos a Google.
Frente a la pena y la rabia que subyacen en lo que acabo de escribir, se me argumentará que en los servidores de la World Wide Web se acumulan millones de “bibliotecas” como la que me acoge, y Google escupe en milisegundos el dato escondido en una de las páginas de uno de los libros de una de aquellas estanterías. ¡Es genial, por supuesto!
La información, primer paso hacia el conocimiento, se agiliza y, por tanto, eso debería dejarnos más tiempo para la reflexión y la comprensión que exige tal conocimiento. Pero este círculo virtuoso tiene un elemento del que rara vez somos conscientes: la web y sus contenidos están construidos para ser consumidos y no tanto para ser pensados.
Además, el éxito que obtenemos online con tanta facilidad genera en nuestro cerebro la dopamina suficiente como para que busquemos inmediatamente otro “chute” de autocomplacencia y nos enfrasquemos en una “navegación” en la que la pantalla se convierte en oráculo y nosotros en creyentes fieles de sus enseñanzas.
La dictadura del medio se está imponiendo incluso en los nuevos métodos docentes. La crisis de la COVID-19 ha incentivado el uso de nuevos recursos tecnológicos, que se sabía convenientes y en circunstancias como ésta se han demostrado imprescindibles. Los contenidos en streaming, las clases por Zoom o Teams, la relación con los alumnos vía Moodle o Canvas, los grupos de WhatsApp, las aulas, en fin, virtuales con todos sus aditamentos confluyen (como me descubrió hace poco un colega estudioso del tema) en algo tan simple como la imagen en movimiento y a través de una pantalla.
Eso me recordó que hace la friolera de unos 40 años mi tesis versó sobre el uso de la TV en la enseñanza, en un tiempo en el que sonaba a sacrilegio meter semejante artilugio en el aula y los contenidos disponibles iban poco más allá de los magníficos documentales de Rodríguez de la Fuente. Visto así, tampoco hemos avanzado demasiado –pensé. Se han perfeccionado los soportes pero su fundamento sigue estando en ofrecer mensajes y contenidos que provoquen impacto en la audiencia y eso nos lo permiten los medios actuales más y mejor que nunca.
Esta visión entre quejumbrosa y esperanzada de la comunicación actual es, lo sé, de brocha gorda, pero en tiempos de incertidumbre sentimos que hemos de renovarnos y sustituir recursos que hasta ahora nos han servido por otros. El problema es que no estoy muy seguro de que sepamos qué nos conviene suplantar, por qué deberíamos hacerlo y qué ponemos en su lugar.
El futuro se vislumbra en desarrollos que ya tienen en marcha empresas como Jaguar Land Rover que, junto con la Universidad de Cambridge, está probando un sistema de comunicación con el panel de control del salpicadero de sus coches llamado toque predictivo: mediante la detección de los movimientos de las manos y de los ojos, el sistema es capaz de “comunicarte” con el coche y adelantarse a lo que pretendes. Será que dentro de poco nos espera la comunicación sin contacto, como mero desiderátum.
Confío, no obstante, en que de la comunicación sin contacto no pasemos a la comunicación sin sentido.
… ¿Y el receptor? ¿Y tú me lo preguntas? Como puedes suponer, el receptor eres tú.