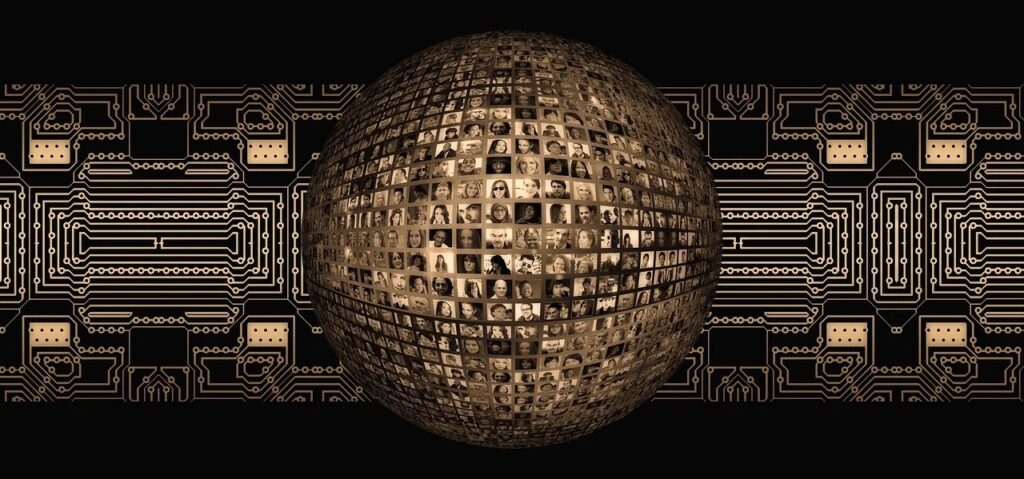De pronto todo parece desmoronarse. La globalización como totem del siglo XXI, la paz (nunca completa pero sí aceptable), el bienestar que se deja entrever en el carro de la compra, el supuesto respeto de los gobernantes hacia sus gobernados, el acceso ilimitado a mercados y proveedores… Ese mundo al alcance de un clic que habíamos construido estas últimas décadas (en realidad fueron otros –Google y compañía—quienes lo hicieron por nosotros) resulta que no tenía los cimientos tan sólidos que suponíamos. La seguridad se inunda de dudas y la incertidumbre nos puede.
El caso es que cada cual vive esta desconfianza a su manera, pero me atreveré a diseccionarla por si vislumbro su origen y su contenido.
Estamos en tiempos en los que conducimos nuestra vida con un menú de emociones primarias, apenas elaboradas y de fácil digestión intelectual, que nos llevan a interpretar lo que nos pasa y lo que pasa alrededor de forma superficial. En tal intento nos solemos quedar en la piel del miedo, del odio, de la envidia o de la felicidad en pequeñas dosis, o de la alegría, o de la angustia, emociones que nos conducen, en el mejor de los casos, a algunas convicciones apenas sostenidas por esos pálpitos de usar y tirar.
La incertidumbre tiene mucho de sentimiento y emoción, creo yo, pero también puede surgir de un atisbo de reflexión y de la lógica consecuencia de datos y hechos que, por algún motivo, percibimos que no terminan de encajar y que, por ello, no nos marcan un camino o un futuro claro, no nos aclaran los pasos a dar; nos crean, en suma, un incómodo desasosiego. Digamos, por tanto, que la incertidumbre es una emoción que a veces se presenta desnuda y a veces vestida con argumentos a modo de retales apenas hilvanados.
En semejante escenario, el primer componente de la incertidumbre no puede ser otro que la falta de información, de datos o de conocimiento. La ignorancia ocupa el sitio que deberían ocupar las certezas. Es verdad que el futuro, por definición, incluye casi siempre más interrogantes que respuestas seguras. Ese futuro es el tiempo que deberemos llenar de vida y experiencias a partir de lo que ahora tenemos, pero también contando con el azar y las circunstancias que nos salgan al camino.
Por eso, el único antídoto que nos puede proteger de la angustia, las dudas y, en fin, de la incertidumbre que se nos abre por delante es el conocimiento. Mantener la curiosidad por saber y reflexionar sobre lo aprendido es acumular respuestas dadas en el pasado a preguntas que volverán a reproducirse en el futuro. El conocimiento es una suerte de seguro, el remedio que cura en parte la incertidumbre, tanto como la ignorancia es un salto al vacío y la más clara de sus patologías previas.
En la vida de las personas, como en la de las empresas, como en la de los países, oscilamos entre las opiniones –las más de las veces– y las convicciones. La trágica invasión de Ucrania, por ejemplo, está poniendo de relieve esa dicotomía. Por un lado la opinión de un agravio revestido de intereses expansionistas por parte de Putin y, por otro lado, la resistencia de la población ucraniana alimentada por fuertes convicciones.
Como en estos días ha escrito el filósofo Yuval Harari en The Guardian, Putin ya ha perdido esta guerra por mucho que sus tanques arrasen el territorio pretendido: “Las naciones –escribe el filósofo e historiador— se construyen sobre historias. Cada día que pasa agrega más historias que los ucranianos contarán en las décadas y generaciones venideras. El presidente que se negó a huir de la capital; los soldados de la Isla de las Serpientes que mandaron “a la mierda” a un buque de guerra ruso; los civiles que intentaron detener los tanques invasores sentándose en su camino. Este es el material con el que se construyen las naciones. A la larga, estas historias cuentan más que los tanques.”
Mientras Putin opina que tiene derecho a recuperar la antigua grandeza rusa, los ucranianos están convencidos de que quieren seguir siendo libres e independientes. Y en medio la sangre indistinguible de unos y otros.
Mirando de reojo la triste actualidad, lo que pretendo indicar es que, a mi modo de ver, la falta de convicciones, sustituidas por un exceso de opiniones, completa la figura de la incertidumbre.
En entornos como el empresarial, al que se dirige sobre todo esta ventana digital, las decisiones estratégicas se toman sobre datos que permiten hacer proyecciones de futuro. El análisis es primordial y la emoción debería ser secundaria, y con ella sus derivadas como el pálpito, la intuición o la corazonada que no son sino el séquito sin prejuicios de la emoción y ésta la espoleta que enciende el arsenal de opiniones que tenemos para casi todo. El “yo creo que…” es primo hermano del “yo siento que…” No necesitan explicarse porque no suelen tener explicación, se aceptan o se rechazan, pero tienen ese halo de inconformismo aventurero que tanto seduce y que a ciertos directivos les tienta permanentemente.
El poeta alemán Heinrich Heine visitaba cierto día con un amigo la Catedral de Amiens.
- ¿Por qué ya no hacemos edificios como éste, Heinrich?
- Porque antes, amigo mío, los hombres tenían convicciones; nosotros en cambio apenas tenemos opiniones y se requiere algo más que una opinión para construir una Catedral gótica —respondió el poeta.
Las certezas que ahora nos faltan y añoramos son las catedrales góticas que ya no construimos. Quizá es que la incertidumbre está hoy especialmente bien alimentada por la ignorancia y la escasez de convicciones.
El problema, a veces, es que construir una convicción exige esfuerzo, reflexión y también un toque de ardor afectivo, de sentimiento. De esto último estamos sobrados, pero la madurez que exigen los primeros no abunda ni resulta siempre atractiva. Por ello la emoción, sin más, engendra solo creencias, que somos capaces de defender con pasión, eso sí, y de adornar con un “relato” atractivo, pero que no bastan para construir una Catedral.
Una convicción no es una ocurrencia sino el resultado de combinar los criterios propios con ideas y también con opiniones ajenas (pero de las “respetables”, de ésas que se sustentan en argumentos). En conjunto forman una estructura de pensamiento que se va interiorizando de modo que, cuando las circunstancias lo requieren, sale a la luz en forma de comportamiento convencido y convincente.
En la política, por ejemplo, las convicciones no suelen ser la norma sino la excepción. Los políticos revisten de ideología sus “convincentes” propuestas. Los hay que son coherentes y mantienen una y otras sin depender del estado de agitación del rio revuelto de los votos.
En el mundo de la economía, y de la empresa en particular, sus protagonistas se ven obligados a adaptarse constantemente a circunstancias que no controlan: competencia, mercado, cambios de todo tipo. Por eso la mochila de sus convicciones, a menudo volcada en el propósito que dirige su filosofía empresarial, debe hacer hueco a otro tipo de equipajes y ser también capaz de ponerse en pausa para simplemente sobrevivir a la espera de tiempos mejores.
Si la incertidumbre nos zarandea, la ansiedad nos puede terminar por hundir.
La convicción no nace del simple espíritu crítico que cuestiona por sistema ideas, razones y evidencias a los que sentimos, por principio, el deber de enfrentarnos. Por cierto, conviene resaltar que, como cualidad, el espíritu crítico está cada día más valorado y forma ya parte de programas de estudio y de las habilidades profesionales más cotizadas. Pero no siempre queda claro cuánto tiene de moda ni se explica suficientemente desde qué presupuestos docentes y laborales se asume.
Conformar un adecuado espíritu crítico solo es posible si estudiamos referencias previas. Si nos esforzamos por dotar de argumentos sólidos visiones y perspectivas diferentes sobre un tema. Si, en suma, entendemos la crítica como un efecto natural y solvente del estudio y del análisis honesto, y no como una actitud que a priori parece otorgar una cierta superioridad moral sobre los demás.
Da la impresión de que oponerse, como simplificación de lo que realmente es ejercitar una saludable crítica, es signo de personalidad y que tendemos a elevar una simple pose al rango de categoría intelectual. El peligro reside en olvidar que un fanático no es más que un ignorante alardeando de espíritu crítico.
Dicen los sicólogos que el estrés es bueno en su dosis justa porque nos mantiene alerta. Lo mismo ocurre con el miedo. La incertidumbre, sin embargo, que muy bien puede contener estrés y miedo como síntomas, no es muchas veces, según yo lo veo, más que el reflejo de nuestra esquelética sabiduría y nuestras flácidas convicciones.