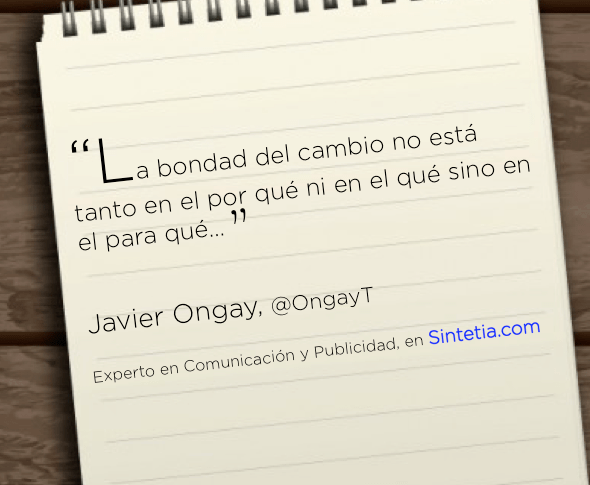Por fin me decido a confesarlo a mis allegados, amigos, e incluso a los posibles lectores de esta comunidad de mentes inquietas. Tras un exhaustivo y doloroso autodiagnóstico reconozco que padezco de monachopsis y tengo también una clara sintomatología de occhiolismo.
Sufro «monachopsis» porque, de un tiempo a esta parte, comienzo a tener la sutil pero persistente sensación de estar fuera de lugar. Y si a eso añadimos la conciencia de lo escasa que es mi perspectiva para juzgar lo que me toca vivir, estamos ante un cuadro evidente de «occhiolismo». Me falta por saber la «gravedad» de tales patologías y sus posibles tratamientos, así que por ahora solo me queda confiar en el sentido común y evitar las películas de ciencia ficción.
Añadiré que este anexo, personal e intransferible, a mi cada vez más extenso historial médico ha sido consecuencia inevitable de la lectura del Diccionario de los dolores oscuros de John Koenig. En mala hora, porque uno, que no es propenso a la hipocondría, sin embargo, ha debido rendirse a la evidencia que debo sin más explicar.
El cambio que ni cesa y, a veces, ni cambia
Como ya se ha repetido hasta la saciedad, hoy lo único permanente es el cambio. La evolución, de hecho, es la causa de que hayamos llegado hasta aquí, pero el matiz diferenciador es que ahora el cambio no es una consecuencia del crecimiento sino un estado en sí mismo; es a la vez la raíz y el fruto, el origen y el destino, el único «menú» posible que hoy se nos ofrece para degustar o al menos digerir nuestra vida. Es, además, un cambio que, dada su capacidad de auto- regeneración y procreación, tiene visos de convertirse en crónico. Son pues tiempos de mudanza permanente.
Y el cambio es veloz, demasiado rápido para estómagos «vitales» delicados. Que se lo pregunten si no a muchas empresas arrolladas por las tecnologías digitales que han de implantar sí o sí para no verse relegadas a la prehistoria del anteayer. Y a muchos padres sobrepasados también por las habilidades y conocimientos de sus vástagos en todo aquello que incorpore un procesador y se alimente de internet.
Sin embargo, opino que, curiosamente, los nuevos tiempos, al menos en algunos terrenos, parecen acudir a esquemas ideológicos antiguos y a viejos tótems. ¿Cómo llamaríamos si no a estas corrientes políticas redivivas que exhiben primero su identificación con el pueblo, para continuar después usándolo como ariete de destrucción del poder establecido y convertirlo por último en excusa para conquistar el mismo y antes tan denostado poder? Nada nuevo desde que la política se erigió en una especie de manual de usuario para nuestra convivencia.
¿Y qué decir de otro tótem que convierte la novedad, representada hoy en la tecnología digital, en una solución per se a la que adorar como al becerro de oro bíblico? Razón tiene en este sentido uno de los participantes en la imprescindible película de Werner Herzog «Lo and behold; reveries of the connected world» cuando afirma que la revolución tecnológica viene preñada de una revolución teológica. Es como si el Dios en el que creemos, sea cual sea, deba también convertirse en una cuestión de fe digital pendiente de la adecuada estrategia SEO y del marketing 360.
El camino no es el fin (aunque sea igual de interesante)
Hay algo que repito a mis alumnos al tratar el tema del «emprendimiento» o creación de una empresa (curiosa reducción, por cierto, de un término cuyo significado, «iniciar algo que supone esfuerzo», no es más que lo que hacemos todos cada día y todos los días) y es que el único objetivo irrenunciable de partida ante un proyecto empresarial es ganar dinero. Si no, emprender será muy bonito mientras dure… pero durará muy poco. En este escenario, la rentabilidad de un negocio es lo que podríamos llamar un «objetivo motor», es decir aquél que no se sitúa solo como un destino o pretensión más o menos lejano sino como una necesidad permanente para que el proyecto avance.
Este concepto de «objetivo motor» es el que en ocasiones se olvida en las organizaciones cuando se entiende, incluso estratégicamente, el cambio como un fin y la digitalización en particular como un objetivo, y ello ocurre porque estamos pervirtiendo algo esencial para crecer al confundir camino y destino. Que la transformación sea un estado permanente es precisamente lo que debe llevarnos a no otorgarle un carácter finalista sino instrumental. De lo contrario mantendremos a la empresa en una especie de adolescencia eterna tan entretenida como desaprovechada. En ambos casos el «objetivo motor» debería ser alcanzar una madurez que logre rentabilizar al máximo lo aprendido; mejorar, como solo la experiencia enseña, los niveles de eficiencia y eficacia de planes y recursos; aplicar a la organización y a las estrategias los KPIs correctos; y mantener por supuesto la curiosidad, el aprendizaje y las dosis precisas de riesgo para que las metamorfosis en las que siempre estaremos inmersos estén a nuestro servicio y no al revés.
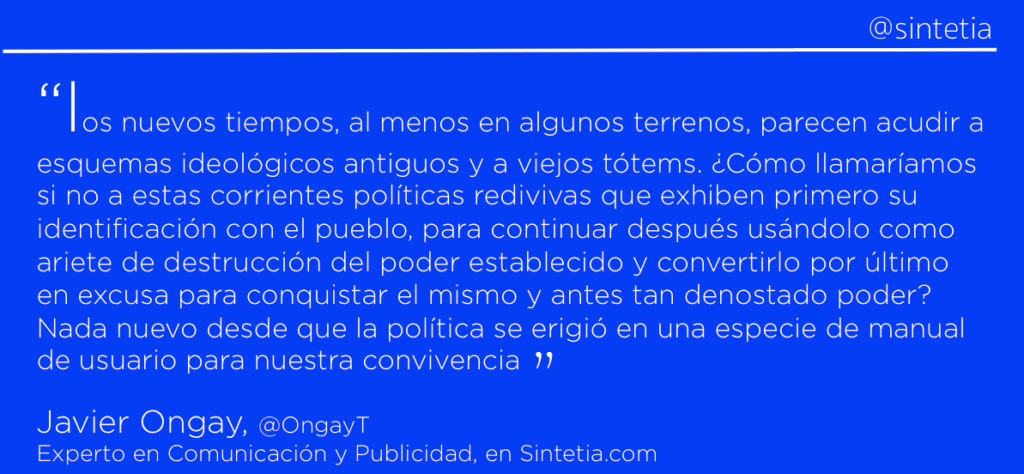
Siempre nos quedará sentir
Geoffrey Hinton es considerado el padre de las redes neuronales modernas, convertidas ya en máquinas capaces de aprender, sistemas que identifican imágenes, dan vida a coches autónomos o traducen idiomas automáticamente. Sus algoritmos han servido para que la inteligencia artificial de las máquinas sea poco a poco más parecida a la inteligencia natural, es decir, humana. El ingrediente básico para ello es el aprendizaje, lo que nos hace crecer a nosotros y permite así mismo a Google mejorar su traductor. Sin embargo, el mismo Hinton reconoce que hay dos cosas que a los robots se les continúa atragantando: el lenguaje natural — sobre todo la ironía — y las emociones. Es un consuelo, aunque respecto a lo segundo ya hay avances como el último prototipo automovilístico de Honda que detecta el estado de ánimo del conductor para acomodar a él temperatura, música, modo de conducción, etc., o el collar canino que hace lo propio con el perro, si bien por ahora permitiendo que su dueño tenga la última palabra. Parece, por tanto, que los humanos conservamos aún algunas parcelas de uso privativo en esta suerte de condominio tecnológico en el que habitamos.
En marketing, y en concreto en la publicidad, se está usando cada vez más el Big Data y su análisis «artificialmente inteligente» para descubrir qué tecla tocar para captar la atención del destinatario del mensaje y convencerle. El insight soñado por los que estamos en esto es ahora más fruto de un algoritmo que de la percepción intuitiva que siempre ha añadido galones a los buenos creativos. Menos mal que existe aún acuerdo en que el dato y sus conclusiones programadas sirven de nada sin el ingrediente de la creatividad, la emoción, el ingenio… que solo un profesional de la publicidad es capaz de producir. Guardemos pues las distancias porque sería un error, extrapolando el ejemplo que comento, pensar que toda novedad es apta, útil y conveniente para nuestra vida y nuestro trabajo; convendría si es preciso recordar algunos sinónimos de «cambio» como «trapicheo», «crisis» e incluso «calderilla». Insistiré de nuevo en mi convicción: la bondad del cambio no está tanto en el por qué ni en el qué sino en el para qué.
… Y entonces no pude menos que preguntar: ¿es grave, doctor? No por ahora, pero habrá que estar atentos a los síntomas -me respondí a mí mismo.
Asumamos el cambio como herramienta y vehículo de desarrollo. Identifiquemos, como paradigma de este cambio, la digitalización de nuestra vida y nuestras empresas dándole a dicho fenómeno el valor de instrumento y estrategia más que de un objetivo que, por sus características, nos veríamos obligados a cambiar constantemente.
Pensando en la empresa (organismo vivo como nosotros, a fin de cuentas) sentirse «fuera de lugar» en estos tiempos –mi molesta monachopsis–, así como el occhiolismo que limita la visión del entorno se curan con dosis frecuentes de reflexión y una dieta rica en prudencia. Eso sí, tampoco viene mal de vez en cuando darse un homenaje con un chute de apps y devices de última generación.