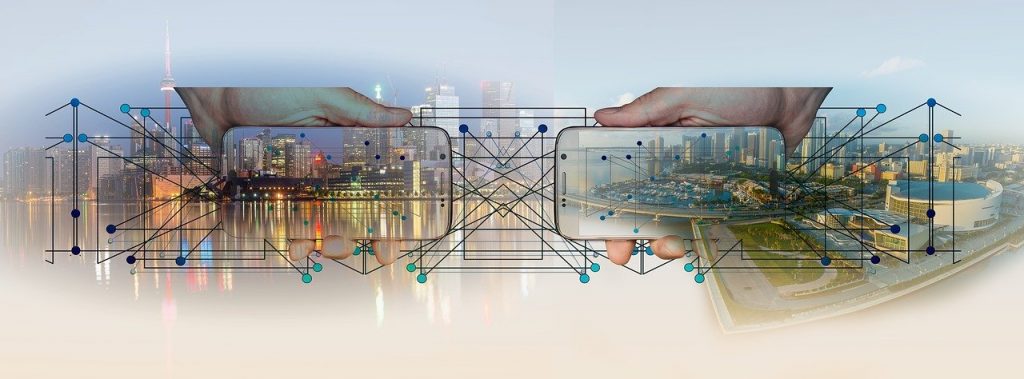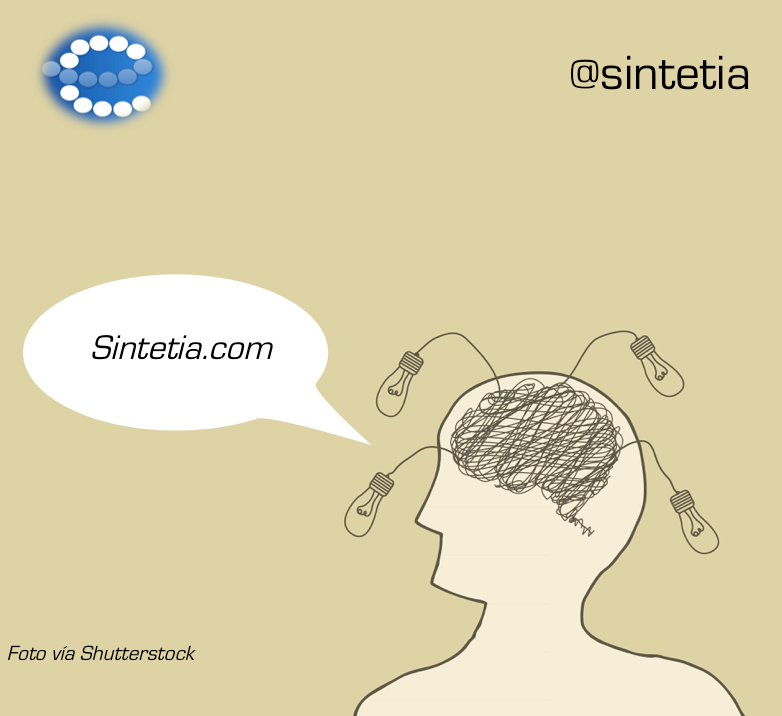La ciencia de los datos transformada en inteligencia predictiva es el mayor recurso de investigación y desarrollo global que el ser humano ha sido capaz de crear.
Esta mañana, como casi todas, he salido a hacer ejercicio con una caminata rápida, tal como me recomienda mi médico y reclaman mis articulaciones. Lo hago mientras oigo música y disfruto del entorno, abstraído de otras cuestiones. Al llegar a casa, sin embargo, un artilugio colgado de mi muñeca me dice que he dado 3.797 pasos, recorrido 2.91 kms, quemado 184 calorías, latido con una frecuencia media de 106 por minuto y todo ello durante 36’ 26”, entre otras menudencias. No sé si sentirme agotado, satisfecho o abrumado.
A 10.600 kilómetros del lugar de mis paseos, hace unos años, Shigeomi Koshimizu, profesor en el Instituto Avanzado de Tecnología Industrial en Tokio de materias como Ingeniería de Diseño Conceptual y autor de estudios como “Detección de transición de dúctil a frágil en microindentación y micro rayado de silicio monocristalino mediante emisión acústica” (listo parece), se dedica al arte y la ciencia de analizar el trasero de los demás. Cuando alguien está sentado, el contorno del cuerpo, la postura y la distribución del peso pueden cuantificarse y tabularse.
Koshimizu y su equipo de ingenieros convirtieron los traseros en datos, midiendo con sensores la presión en 360 puntos diferentes del asiento de un coche. El resultado es un código digital único para cada individuo que demostró tener una efectividad de acierto en el reconocimiento individual del 98%.
El sistema permitía detectar si el conductor era el autorizado o se le pedía una contraseña, variaciones bruscas de postura en previsión de accidentes o identificación a partir de sus posaderas del aficionado a llevarse vehículos ajenos.
En resumen y para entendernos, por su culo los conoceréis o, en su defecto, váyase a paseo como yo cada mañana.
Estos simples ejemplos ilustran que nuestra vida está pasando a depender de la información que generamos. Se nos mide ya en bits acumulados por nuestra forma de vida que conforman un diario personal pero fuera de control. Además, en este contexto, cada uno de nosotros importamos poco porque el valor de nuestros datos lo otorga la masa (big) con no sabemos qué criterios.
Dato = jugo de realidad exprimida y filtrada
La ciencia de los datos transformada en inteligencia predictiva es el mayor recurso de investigación y desarrollo que el ser humano ha sido capaz de crear. En realidad, la materia prima siempre la tuvimos ahí, pero hasta hace poco no supimos excavar en tales minas (data mining) para explorarlas y extraer su riqueza.
El valor de los datos, en efecto, no está en su existencia sino en los resultados de su análisis que nos indican cambios en comportamientos, sistemas o procesos.
En la Edad Media, pongamos por caso, el tiempo que tardaba un carruaje tirado por dos mulas en llegar de un punto a otro era una información que podía ser relevante pero no tenía más consecuencias que, quizá, evidenciar la vejez de las mulas. Hoy, ese dato podría derivar en modificar el diámetro de las ruedas del carro, cambiar la alimentación de los animales, diseñar un nuevo asiento para el cochero o recomendar hacer el trayecto a una hora determinada del día. Es el dato exprimido para extraer el jugo de la realidad que se convierte así en información.
Las nuevas tecnologías viven del combustible de los datos
Las nuevas tecnologías viven de los datos de los que reciben. Son su combustible imprescindible. También viven de los datos que generan y devuelven bajo múltiples formas, con abundantes y a veces interesados filtros y no siempre inocentes propósitos. En este terreno el componente tecnológico está ya resuelto, aunque seguro que el futuro no dejará de sorprendernos. El componente profesional avanza, si bien con un amplio margen de crecimiento a juzgar por las bolsas de empleo aún sin cubrir; y el componente ético está todavía pendiente de reflexión, con apenas algunos atisbos de normativa pero sin la madurez y contraste que pide semejante revolución.
La ciencia de los datos está adquiriendo tal envergadura porque se ha introducido en los recovecos más recónditos y aparentemente insignificantes de nuestra vida: nuestro cuerpo y nuestro pensamiento.
Ha encontrado ahí un terreno fértil para sembrarnos inquietudes, necesidades y deseos. Hasta hace poco los pasos que yo camino por las mañanas y mi ritmo cardiaco mientras lo hago solo me concernían a mí, con el valor que yo quisiera darles. Ahora, esos datos escapan de mi dominio en cuanto se generan, producen efectos que desconozco a niveles que ni puedo imaginar y seguramente se terminarán transformando en algún momento en nuevos modelos de zapatillas deportivas y cambios en la prima de mi seguro de salud.
Bien es cierto que, según IBM, el 90% de todos los datos que generan nuestros dispositivos conectados nunca se analiza. Y el 60% de estos datos empiezan a perder valor en cuestión de milisegundos. Según esto, al parecer, hemos encontrado el tesoro pero no siempre sabemos qué hacer con él.
Algoritmos y datos, entre la cultura y la profecía.
La reflexión que me permito a este propósito surge de algunas preguntas:
- ¿Es posible que estemos avanzando hacia una cultura que gire exclusivamente alrededor de la información que producimos?
- ¿Esta obsesión por los datos nos está llevando quizá a entronizar la detección de tendencias en perjuicio del análisis de las causas?
- Y, al hilo de lo anterior, ¿en dónde confluyen nuestra capacidad de hacer –de inventar, analizar, programar, predecir… –con nuestra necesidad de ser –individuales, irrepetibles, autónomos, libres–…?
Recordemos que el soplo de vida de los datos lo proporciona el algoritmo, esa herramienta que facilita la recolección, segmentación y análisis de los mismos. Sin él nada de esto sería posible. El algoritmo se encarga de establecer “modelos” que se van perfilando y ajustando mediante constantes pruebas de contraste con la actividad en la red de redes. Son como un traje siempre cogido con alfileres… por si acaso. El “big” que acompaña a los datos consigue que tales modelos se conviertan en patrones de comportamiento y, por tanto, en predicciones de conducta. … Y todo ello en una permanente retroalimentación. Un bucle del que es imposible escapar y que, como individuos, puede provocar una especie de “reflujo mental” tan desagradable como el gástrico.
A la primera pregunta, por tanto la respuesta es sí:
hoy somos los datos que generamos y valemos según la utilidad de tales datos.
No le pidamos pues ni a Facebook, ni a Google ni a nuestro Banco mayor comprensión y empatía que la que les ofrece la información que obtienen de nosotros en forma de interacciones, búsquedas o movimientos de cuenta.
Predicción, ahí está el valor
Más inquietante, si cabe, es tener que responder a la segunda cuestión también en sentido afirmativo. Según esta realidad que vivimos, los hechos-datos no importan tanto por sus causas sino por sus consecuencias. O, mejor aún, por la probabilidad estadística de que se repitan con más o menos variables, es decir, como llave de predicción de futuro.
Permítaseme un ejemplo para que yo, el primero, lo entienda mejor.
Está ya generalizado el uso del llamado “dinero de plástico” (ahora “encerrado” en el móvil). Sobre todo cuando estas formas de pago van asociadas o coinciden con las “tarjetas de cliente” o de fidelización. En ese caso, dejan un rastro completo, en cantidad y calidad de información sobre nuestros hábitos de compra. Esto es tanto como decir que conocen (o pueden asignarnos) un “valor” socioeconómico.
Por ellas se sabe el gasto medio que hacemos, en qué día de la semana y con qué frecuencia. Si lo hacemos a crédito o a débito y nuestra solvencia económica. Qué productos consumimos más y, por tanto, número y gustos de la unidad familiar, nivel de fidelidad con marcas, respuesta a las novedades….
Y si esta información se cruza con las consultas sobre marcas que hacemos en la web, los comentarios que dejamos en las redes y hasta nuestro recorrido en el punto de venta a través del geolocalizador del móvil y las cámaras del establecimiento,… primero (a mi al menos) me entra un agobio que me dispara las palpitaciones y hace que nos preguntemos qué conclusiones se sacan de tal cúmulo de datos.
Pues bien, a los dueños de nuestras tarjetas (bancos y puntos de venta) no les interesa ni les importa si de tal información se deduce que pasamos por una situación laboral y económica delicada, vivimos solos, compramos lo más barato y nos atraen poco las marcas y los colores de los envases.
Lo de menos son las posibles causas que motivan nuestro comportamiento; lo que valen son los indicadores que nuestra conducta pasada anticipa de cara al futuro. Como alguien dejó escrito con acierto: “ pasamos del paradigma de la causalidad al de la correlación”. No nos intrigan los motivos de lo ocurrido sino la tendencia que ello manifiesta.
¡Pobre Cervantes!
Google es el gran gurú de nuestra época. Su negocio es la publicidad personalizada, pero hace ya 4 años que reconoció que ya tenía suficientes datos sobre nosotros como para no tener que husmear más con sus rastreadores algorítmicos en nuestro correo de Gmail. Le bastaba con saber qué hacíamos en You Tube, en Chrome y en el resto de “servicios gratuitos” que nos ofrece y usamos sin parar.
Con eso su dominio en el mercado de los anuncios está asegurado: entre Google y Facebook acaparan 85 de cada 100 dólares invertidos en internet.
Pero, negocio aparte, si el 15 % de los habitantes del mundo están utilizando ahora alguno de los productos de Google-Alphabet (y lo están), dándole gratis ingentes cantidades de información personal, tiene suficientes datos en tiempo real como para entender qué piensa el planeta y para qué. No tanto el porqué que es pasado y carece de interés.
También la cultura y el arte llevan camino de reducirse a datos, algoritmos y resultados predictivos.
El Big Data junto con la Inteligencia Artificial ya están creando guiones para películas y series. Esto era algo que ya intuíamos a la vista de la conversión del audiovisual casi en comodity. Lo difícil es imaginar el fenómeno a niveles más elementales. Por ejemplo como lectores, de esos que pierden la noción del tiempo enfrascados en una novela, un ensayo o unos versos. Para estos no hay problema, ya está la web https://howlongtoread.com/ que nos dice cuánto tardaremos en leer el próximo libro que tengamos en mente. Yo mismo, si emprendo de nuevo la lectura de El Quijote ya sé que tardaré 10 horas 2’ a un promedio de 242 palabras/minuto. Ese es el dato importante. Lo demás es casi irrelevante. Porque Sancho Panza, el pobre, por no tener no tenía, como yo, ni un reloj que contara sus pasos y le diera el pálpito.
Javier Ongay