Si, como yo acabo de hacer, alguien prueba a escribir en su ordenador la palabra “jitanjáfora” es posible que a su equipo le sobrevenga una suerte de temblor, acompañado de un maleducado murmullo que llega de sus tecnológicas tripas. Al parecer, los procesadores al uso se ponen nerviosos cuando alguien osa traspasar la frontera de las apenas 300 palabras que usamos y se adentra en alguna de las casi 300.000 que nos esperan ahí afuera.
Si, puestos ya a vivir la vida a tope, escribe dicho vocablo en el buscador de Google, conseguirá que la “araña” que rastrea los resultados y el algoritmo que la parió salgan de su zona de confort y, no sin esfuerzo, alumbren casi 17.000 respuestas, supongo que después de rebuscar en el baúl lingüístico de la abuela.
Confieso que “descubrir” palabras no solo me enfrenta a la evidencia de mi limitada formación en la lengua de Cervantes sino que se convierte también en algo apasionante. Y no digamos si, tras hallar esos vocablos olvidados, escarbamos en su etimología.
Por eso, según algunos, lo que realmente nos diferencia del resto del reino animal, es nuestra exclusiva inteligencia para crear e interpretar símbolos tales como los sonidos y los dibujos que representan palabras, construyendo así un lenguaje compartido.
Como seguro que más de uno ya sabría, jitanjáfora es la palabra con la que el poeta mexicano Alfonso Reyes decidió definir un texto carente de sentido, pero que, con expresiones reales o inventados, ostentan un apreciable valor estético por lo atractivo de su sonoridad.
El término lo tomó de un verso del poeta cubano Mariano Brull (“Filiflama alabe cundre / ala olalúnea alífera / alveolea jitanjáfora / liris salumba salífera.)
El caso es que la distancia entre el significado y la pura estética, entre el ser y el parecer, nos lleva a una gran cantidad de lugares comunes y frases hechas que, a fuerza de repetición, logran convertirse para muchos en verdad indiscutible.
Este hecho, además, viene favorecido por el acceso ilimitado a la información que, me temo –aun sin negar sus beneficios—, va transformando nuestra mente en un trastero de archivos con ínfulas de enciclopedia, donde antes había quizá una biblioteca modesta pero ordenada. Las jitanjáforas son por ello la constatación de que el hábito de un power point no hace al monje del conocimiento, ni entender el funcionamiento de un cafetera nos convierte en Leonardo Da Vinci.
Son estos, pues, tiempos de dato más que de reflexión, de efectos más que de causas, de microondas más que de horno de leña.
Me atreveré con algunos ejemplos que buscan poner en entredicho ideas que muchas veces damos por buenas, sencillamente porque “suenan” bien. Jitanjáforas de estantería de Ikea, vamos.
El bienestar de todos depende de la Economía
El economista inglés Alfred Marshall (1842-1924), insistió en el valor del bienestar como objetivo del quehacer de la economía. “La economía –decía— es la ciencia que examina la parte de la actividad individual y social especialmente consagrada a alcanzar y a utilizar las condiciones materiales del bienestar”. Hoy, sin ir más lejos, quizá sea la palabra bienestar, en sus múltiples variantes, la más usada desde la tribuna de mítines y parlamentos como máxima justificación de los programas económicos de Partidos y aledaños como Sindicatos, agrupaciones empresariales, etc.
Suena bien y, sin embargo, creo que la economía, al menos como práctica, está muy lejos de ser la herramienta que permita a los ciudadanos alcanzar el bienestar de forma equilibrada y justa.
El sistema económico de mercado, sea de corte liberal, planificado o mixto, tiene una cualidad: es bueno produciendo. Y también un gran defecto: es muy malo distribuyendo la riqueza.
Incluso si allí donde el mercado muestra sus debilidades aceptamos que sea el Estado el que deba aminorar los desequilibrios, la insoportable burocracia, cuando no la ideologización de quien se supone debe atender a todos por igual, hace de la justicia y hasta de la solidaridad una misión casi imposible.
Está claro que hoy la representación más fiel del poder es el dólar, o el euro, o…, pero no el voto. En este campo de juego, los políticos corren tras el balón con estrategias de pizarra, mientras la sociedad, desde la grada, se desgañita por sus colores. Pero quien manda está en el palco cubierto, negociando, entre gol y falta, los próximos fichajes y traspasos que convienen al “club”.
Hacen falta emprendedores
Sí, no seré yo quien lo discuta. Queda bonito apoyar las ideas y proyectos de las mentes inquietas que se han hecho a si mismos, o que tienen un Master, o incluso pasaron un verano en Silicon Valley. Pero, —digo yo—, ¿no será más cierto que lo que hacen falta son empresas? Porque llenar de Startups e incubadoras nuestro sistema empresarial es como concebir el sistema sanitario solo con Hospitales materno-infantiles.
Es verdad que toda empresa tiene un inicio, que suele ser el momento más complicado, y que por ello necesita apoyo, pero la realidad es que, según un estudio de Startup Genome, sobre 3.200 empresas, solo 1 de cada 12 proyectos emprendidos tienen éxito. ¿Las causas? Pueden estar en el producto, en el mercado y, sobre todo, en no haber sabido escalar adecuadamente el crecimiento en factores como clientes, producto, equipo, modelo comercial y financiación.
Por tanto, es una apreciable jitanjáfora volcarse en la causa de los emprendedores tomando solo como referencias su ilusión, su empuje, la originalidad del proyecto, el espíritu juvenil que lo anima y un plan de negocio con muchos gráficos en sentido ascendente. Empezar con este ánimo está bien, sí, de hecho es imprescindible; pero más lo es saber y poder continuar.
La tecnología digital es la solución
Somos personas a una pantalla pegadas. Lo digital es el gran filtro a través del cual entendemos el mundo. El amor es un Emoji, la naturaleza tiene los límites de una pantalla, nuestra memoria es un selfie, la amistad es un like…, somos poco más que lo que nuestro smartphone nos permite ser.
Es posible que por todo ello, jitanjáfora aparte, la tecnología no sea solo un camino de desarrollo y crecimiento sino también un problema.
Un notable inversor en tecnología, Scott Harley, ha escrito sobre la guerra entre fuzzies y techies. Fuzzies es como se llama coloquialmente a los estudiantes de humanidades y ciencias sociales en la Universidad de Stanford; techies son los alumnos de carreras STEM o CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). En una primera aproximación parece que han de ser estos últimos los responsables del diseño e implantación de los avances digitales.
Sin embargo, “griales” de hoy en día como la Inteligencia Artificial, el Big Data y otros contienen un código genético determinante como es la capacidad de tomar decisiones. Eso supone traspasar la frontera de la mera tecnología para pisar terrenos como la ética y los valores, que son difícilmente codificables.
Será por eso que la CEO de You Tube, Susan Wojcicki, es historiadora; la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, es economista; los confundadores de Paypal, Flickr y Linkedin estudiaron filosofía…, y antropólogos y sicólogos están en la nómina de Nissan o Tinder.
Quizá, en el fondo, todo se reduzca a recordar que un algoritmo no es más que un silogismo al alcance de un ratón.
Economía, emprendimiento, tecnología… son campos abonados a las grandes palabras, a juegos de jitanjáforas. Pero la realidad es más bien como un crucigrama cuya belleza final solo se aprecia cuando todo encaja; cuando, en cualquiera de los sentidos, se llega a la palabra precisa. Cuando la apariencia no es el fin sino el resultado.



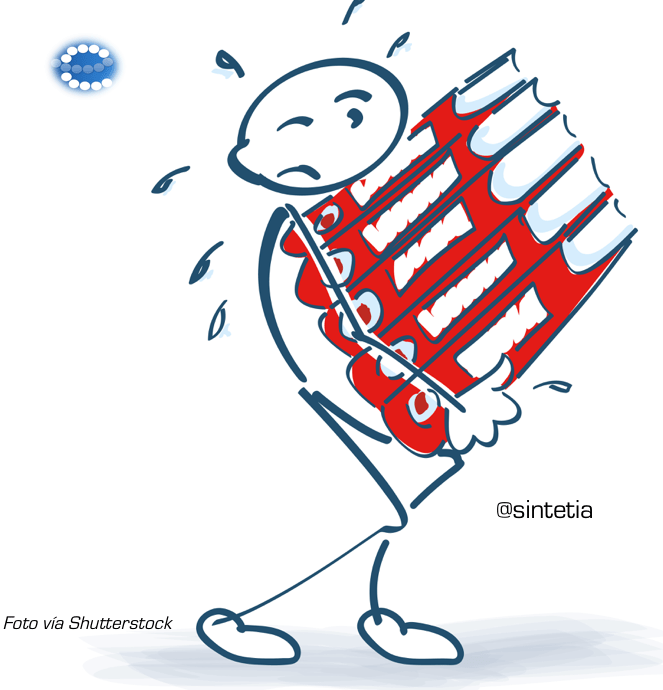

1 Comentario
Excelente, lo felicito. La ética y los valores, nunca serán codificables.