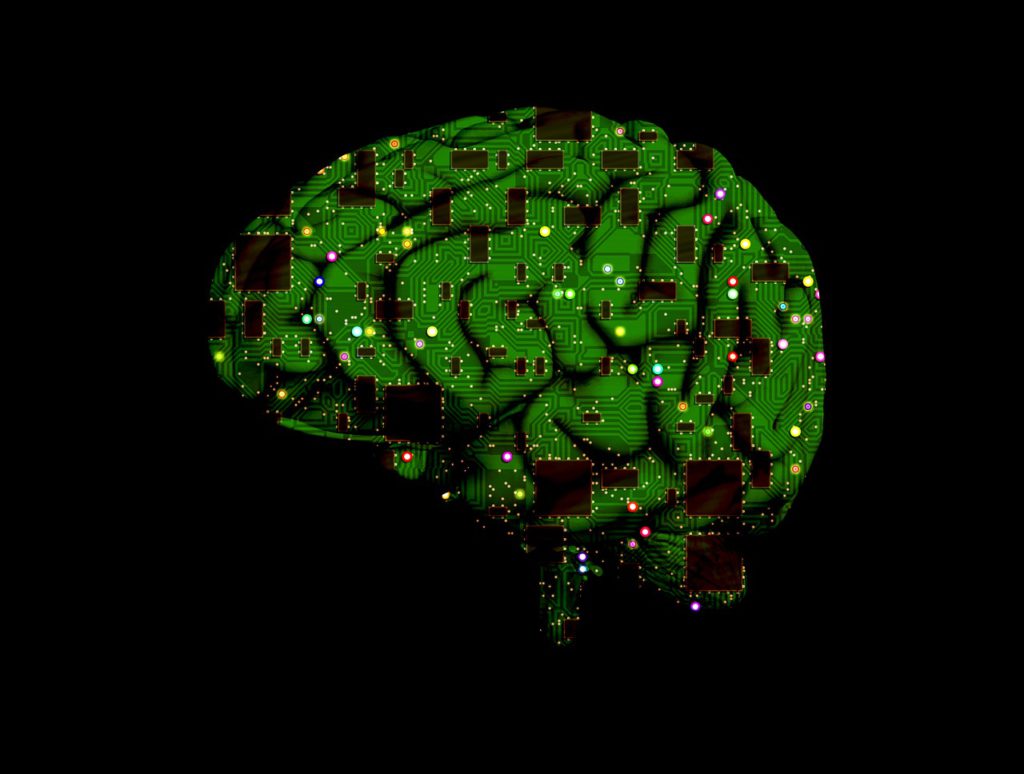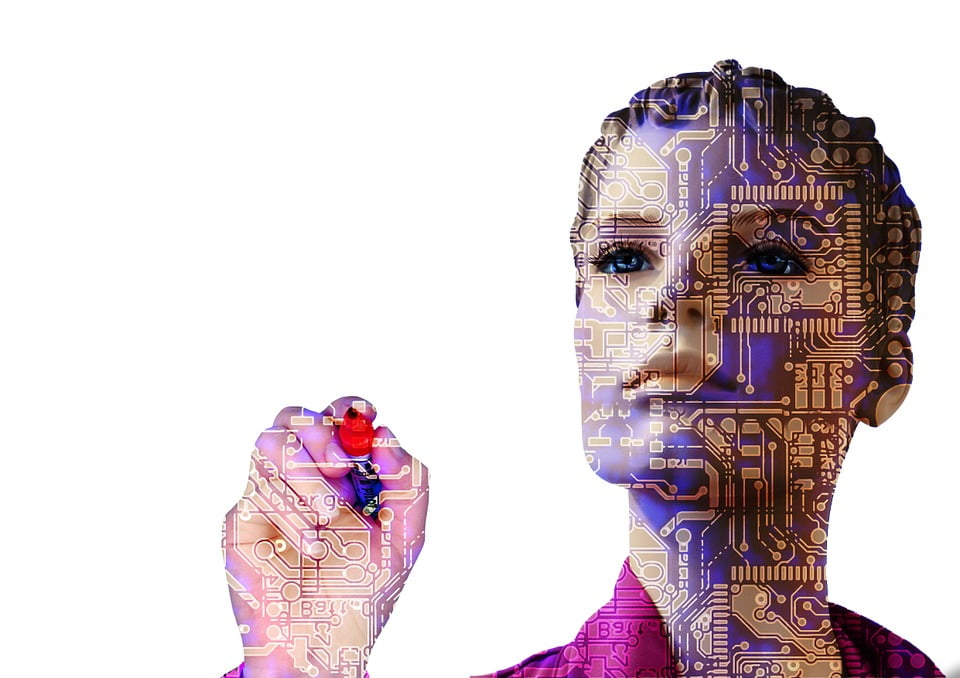Pascal Finette, además de profesor invitado en diversas universidades y Escuelas de Negocios, CEO de Fastrack y conferenciante, es miembro de la Singularity University, un Centro cuyo campus se sitúa en el Parque de Investigación de la NASA. Sus programas docentes buscan explorar las oportunidades del futuro, y preparar a los líderes que las organizaciones necesitarán entonces. En ciertos ambientes —conviene decirlo— a ésta se le llama la “Universidad del optimismo”.
La tesis de Finette se sustenta en la Ley de Moore, formulada en 1965 y corroborada desde entonces por los hechos, que expresaba que cada dos años, y gracias al desarrollo de los microprocesadores, se duplica la potencia computacional de las máquinas en forma exponencial.
Si se analiza la formación neuronal de nuestro cerebro y su capacidad operativa y se pone como referencia a alcanzar, entonces se obtiene una fecha precisa en la que dicha evolución otorgará a las máquinas un poder de procesamiento —inteligencia— equivalente a la de los humanos. La fecha es 2045.
Por muy llamativa que resulte, no me atrevería yo a calificar esta previsión como utópica o de ciencia-ficción. Lo cierto es que si echamos la vista atrás apenas unos años en nuestra vida y nuestro entorno deberemos aceptar que el cambio ha sido radical y no es difícil, por tanto, prever que así lo será en un próximo futuro, si cabe a una velocidad aún mayor.
Lo interesante de la formulación de Finette es la previsión de las consecuencias que este desarrollo va a tener. Él habla de que la informática ya no se identificará con un conjunto de dispositivos digitales, vinculados entre sí, pero aún independientes. Más bien, la informática y todo lo que supone será parte del ambiente. Los “aparatos” digitales quedarán físicamente reducidos a su mínima expresión, sin merma, sino más bien al contrario, de su potencia.
Se maneja ya el concepto de “polvo inteligente”, una especie de pintura digital mediante la cual cualquier superficie podrá convertirse en un dispositivo capaz de recibir y gestionar datos y ofrecernos el cálculo o la información que precisemos. En otras palabras –afirma el profesor Finette—“todo” será un ordenador… de manera que ciertas actividades que hasta ahora exigían nuestra atención y esfuerzo por ser los únicos capaces de resolverlas, estarán en manos de las máquinas ya tan ”inteligentes”, y por tanto suficientes, como nosotros.
Ante este panorama, la pregunta es: ¿qué nos quedará a los humanos por hacer?
La sensación se me antoja equivalente a la del nuevo rico –indecentemente rico—que de pronto se ve con todo resuelto a su alrededor. Ya no tiene que trabajar, ni hacer la comida, ni conducir…, incluso ni comprar, algo que para él cambiará de significado. ¿Y ahora qué…? —se pregunta. O se parecerá quizá a la impresión que tienen algunas personas para quienes el trabajo ha sido su vida y, de repente, con su jubilación, ya no saben qué hacer porque su “quehacer” ha desaparecido. Será una especie de horror vacui vital: en apenas unos años, aquello que ocupa buena parte de nuestros afanes en el día a día y que nos mantiene activos, es decir las actividades físicas y mentales propias de la memoria, el cálculo y la información, estarán en manos de las máquinas neuronalmente preparadas para ejercitarlas. Incluso antes de que se lo pidamos… porque sabrán cuándo las necesitamos.
Los algoritmos deterministas habrán cedido el protagonismo a los algoritmos predictivos. El machine learning, que trabaja con los datos de nuestro pasado, detecta y evalúa patrones de comportamiento para predecir y aconsejarnos sobre el futuro.
De hecho, es reciente la noticia de que Google, en concreto su unidad llamada Google Brain, dedicada a la salud y las ciencias biológicas, tiene ya testado y publicado en Nature el modelo predictivo capaz de concretar cuándo vamos a morir a partir de los datos del historial médico; por ahora el estudio se ha hecho con enfermos en fase terminal y cuenta con la dificultad de acceder a los datos médicos de forma legal y consentida, algo que parece no siempre han hecho . El caso es que el futuro cada vez va a tener menos secretos (quizá por ello —se me ocurre— será un buen momento para preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí y analizar el pasado con objetividad).
Por su parte, la robótica aplicada a la industria está ya produciendo un cambio en las necesidades laborales a cubrir por mano de obra humana. Las máquinas hacen más rápido, con mayor exactitud y menor precio y sin margen a los típicos imponderables humanos –desde la enfermedad a la huelga— los trabajos mecánicos y repetitivos. Siguiendo la Ley de Moore, esto será aún más evidente en poco tiempo. Pero de ahí, tanto en el ámbito personal como empresarial, podemos sacar determinadas conclusiones y hacer una previsión esperanzadora.
A más máquina, más humanidad.
Suena paradójico, pero puede ser la consecuencia positiva más enriquecedora para nuestras vidas de la implantación de la Inteligencia artificial, la robótica, la digitalización en suma.
Si en nuestra casa y nuestro entorno profesional las máquinas van a ir incrementando sus trabajos y “responsabilidades” —asumo la hipérbole irónica de la expresión—, regalándonos más tiempo y eximiéndonos de ciertas obligaciones:
podremos dedicarnos con mayor intensidad a aquello que en las redes neuronales digitales aún no hemos podido replicar: el conocimiento, la empatía, la comprensión, la intuición, la inspiración, la compasión, la ironía…
Por eso la destrucción de puestos de trabajo en la empresa 4.0 es un hecho que hay que mirar con perspectiva. Es cierto que se destruyen hoy pero solo allí donde la máquina puede sustituir a la persona.
Las empresas están necesitando con urgencia encontrar profesionales preparados para gestionar el todo y las partes del ecosistema digital que se impone en cada vez más escenarios productivos, sea de productos como de servicios. Pero, en mi opinión, no es esa la única consecuencia.
A más inteligencia artificial, mayores posibilidades para la inteligencia natural.
No es cierto que la omnipresencia de los dispositivos digitales acarree por definición el riesgo de volvernos imbéciles y nos lleve a una especie de narcolepsia que nos ponga en penumbra el mundo real. Sí lo es cuando se manifiesta un alto grado de dependencia limitante, pero eso ocurre con cada cosa buena que llevamos a la hipertrofia, desde la comida al deporte pasando por la política.
Ya lo dijimos en alguna ocasión: a la empresa le hacen falta capacidades y valores exclusivamente humanos cada vez en mayor cantidad y con mayor exigencia. Mientras las máquinas hacen su labor, el trabajador tendrá en su inteligencia su principal herramienta, para pensar, analizar, crear, proponer, discutir… El perfil, incluso físico, de las empresas está ya cambiando. En las naves de producción hay menos personas, pero en las salas de reunión hay cada vez más.
En nuestro hogar y en otros escenarios de nuestra vida no laboral pasará algo parecido. El robot ya pasa solo el aspirador y el asistente virtual nos “oye” y atiende nuestras órdenes. A medida que la interconexión aumente y el internet de las cosas sea cada vez de más cosas, nuestra vida familiar, social o de ocio, también necesitará un giro.
La digitalización progresiva de nuestra vida debe ser como el mando a distancia de nuestra inteligencia: sin esfuerzo podremos elegir a qué capacidades de nuestro pensamiento y qué necesidades de nuestro espíritu queremos poner en marcha.
La máquina no es el enemigo. Si acaso, lo seremos nosotros si no demostramos ser más inteligentes que las máquinas más inteligentes.
Javier Ongay