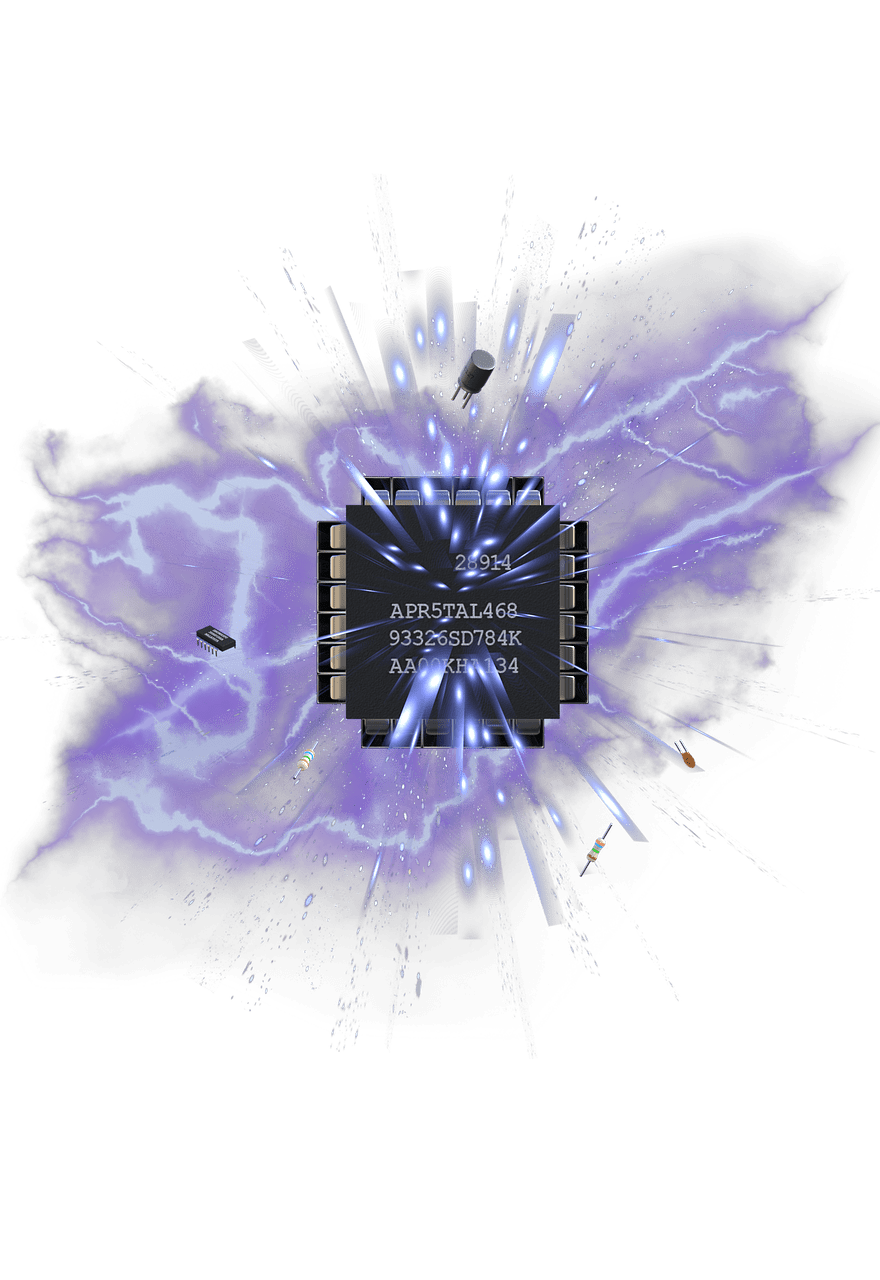Leo con detenimiento el post de José Luis Casal, admirado vecino del edificio SINTETIA en el que también encuentran cobijo mis chascarrillos y reflexiones. El artículo, que recomiendo encarecidamente y encontrarán algún piso más abajo, se titula “Cambiemos la forma de observar el mundo: la tecnología nos hará superhumanos”.
Será que hoy tengo el día “chungo” pero dándole vueltas a la tesis y los datos en los que el maestro Casal la soporta, la “bondad” de la tecnología en nuestras vidas, aun siendo evidente, creo que tiene otra cara que tampoco conviene perder de vista. Ya saben, aquello del “cristal con que se mira…”.
Vaya por delante que coincido con él en que, en efecto, los avances logrados en apenas unas décadas han hecho de nuestra existencia un lugar más cómodo y prometedor. Desde el Roomba a la edición genética, los beneficios son obvios, en franco crecimiento y casi ilimitados, y, como en el post se afirma, fruto de ello “vivimos en el mejor de los escenarios posibles” (y ahí fue cuando se me saltó el automático y me quedé mirando al gotelé).
“El mejor de los escenarios posibles” … Cierto. Pero también curioso porque eso precisamente, el escenario, es el hogar de la ficción, de la realidad inventada, apenas la cara visible de su reverso que es el caos del trascenio y su otra vida, la que se trasiega entre bambalinas.
Quiero decir: la tecnología tiene un precio y lo estamos pagando. Es consustancial a todo avance de la humanidad. Solo porque somos capaces de caminar para avanzar estamos expuestos a tropezar y caer. Esto, ya se sabe, son lentejas…
Y así podríamos repasar los hitos más importantes del desarrollo de nuestra sociedad y veríamos cómo de la misma inteligencia que nos hace superiores como especie surgen tanto los descubrimientos y avances más asombrosos como su uso más destructivo. He ahí la energía nuclear, como simple ejemplo.
Creo que la tecnología en su sentido más amplio, pero en particular la relacionada con lo digital, internet, la conectividad sin límites… el algoritmo, en fin, en sus múltiples formas y combinaciones, encierran en su grandeza su propia miseria.
Si en sí mismo representan lo mejor de nuestra capacidad creativa, el homo sapiens en estado puro, basta con que algún camarada de entre los animales racionales, le ponga la mano encima para montar el pifostio.
Tomemos, como decía, nuestro adorado y admirable mundo digital y confrontemos todos sus beneficios “de nacimiento” con las sombras que adornan su curriculum hoy. A mí se me ocurren tres fenómenos a destacar.
La libertad como ficción
En el mundo digital la libertad es aparente. La inmensa cantidad de contenidos de todo tipo que está a nuestro alcance (1.700 millones de sitios web en agosto de este año según Internet Live Stats) sería el paraíso de la libertad en un clic si no fuera porque, para no perdernos, se nos está marcando constantemente el camino a seguir. Tenemos una libertad con GPS incorporado.
Facebook está pasando por momentos delicados a raíz del escándalo de Cambridge Analityca. Confieso que ver a Mark Zuckerberg en sus consecutivas comparecencias intentando explicar sus procesos, sus motivos y sus consecuencias colaterales comenzó siendo patético y ahora es ya casi enternecedor. Y, sin embargo, ahí está, “manejando” sin apenas límites no solo Facebook sino sus otras propiedades, Instagram y WhatsApp, además de las más especializadas Oculus, LiveRail y Onavo.
En total (datos de enero de 2019) nuestro “Peter Pan” de las redes tiene acceso a unos 7.000 millones de usuarios activos y sus vidas y opiniones voluntariamente expuestas.
¿Es eso poder? Me temo que sí, e incluso un poder con visos de dictadura (léase a Eli Pariser y su “burbuja digital”), o sea, un “escenario” en el que se representa la ficción de la libertad.
La adicción como negocio
El conocido divulgador Andy Stalman escribe “las pocas voces valientes que provienen de los titanes tecnológicos denuncian lo que ellos mismos crearon: un espacio de manipulación en el que se abduce a los usuarios como si de una droga poderosa se tratara y de la que desengancharse es prácticamente imposible”.
Insisto, esto lo confiesan los mismos que lo producen.
Las redes sociales, las plataformas en las que con uno u otro objetivo —contacto, venta…— interactuamos están concebidas como espacios adictivos. Son nuestras cárceles digitales. Dan fe de ello instituciones sanitarias, divanes de siquiatras e incluso lápidas de cementerio.
La estrategia en todos los casos es “hacerse imprescindible”, presentarse como un pilar irrenunciable para sostener nuestra forma de vida; construirnos, sin apenas, darnos cuenta y gratis, una zona de confort en la que sentirnos seguros. Una vez logrado, el paso siguiente es obtener la máxima rentabilidad porque para ellos el interesante no es el homo sapiens, sino el homo ludens (juguetón), eso sí, siempre que se transforme —en expresión de Erich Fromm—en “Homo Consumens”.
La misión estratégica de Google es, según la misma empresa, “organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y práctica”. Loable intención, sin duda… que habría que aderezar con los 111.000 millones de dólares (el 86% del total de sus ingresos; datos el año fiscal 2017)) que obtiene por la publicidad adherida a dicha información.
Pero ¿acaso no es legítimo obtener ingresos por un servicio? ¿No lo hace cada parroquia cuando pasa el cepillo? –dirán algunos. Por supuesto lo es. Ahora, díganme qué es más difícil: dejar de ir a Misa o prescindir de cualquiera de los servicios de Google. Garantizo un “mono” bastante diferente en cada caso y eso que la Iglesia lleva siglos creando “fieles” y estos apenas un par de décadas.
Lo digital como ideología
El gran poder de esta estructura vital digitalizada en la que nos movemos reside, no obstante lo anterior, en su capacidad camaleónica de adaptación a nuestras necesidades y deseos. En otras palabras, en que se ha convertido en una suerte de “ideología” a la altura de otras homónimas de carácter religioso, político o económico.
Si entendemos por Ideología el conjunto de ideas que caracterizan a una persona, una colectividad o una época, coincidiremos, espero, en que el “algoritmo”, como símbolo de esta ideología digital, está al nivel del hinduismo, el nacionalismo, el ecologismo… y cuantos “ismos” representan una forma de entender la vida y las relaciones entre nosotros.
Karl Marx y Friedrich Engels asumen la ideología como “el conjunto de principios que explican el mundo en cada sociedad”. Hoy hasta los “principios”, entendidos como directrices vitales o pautas morales, están digitalizados y quien a estas alturas siga interpretando la presencia de la digitalización como una anécdota histórica, una curiosidad científica o una simple variable instrumental de la económica que levante la mano y sabrá lo qué es la soledad.
La particularidad de esta nueva ideología es que no es fruto de la reflexión ni de la revelación. Es solo consecuencia del uso. No nos hemos parado a pensar qué significa relacionarnos unos con otros a golpe de clic; sencillamente lo hacemos y ya no podemos prescindir de ello.
No nos cuestionamos que la satisfacción de nuestra curiosidad esté controlada por algoritmos que alguien ha creado con intenciones comerciales; sencillamente hacemos la pregunta y nos creemos que ésas que aparecen en pantalla son las únicas repuestas y, además, en orden de importancia irrefutable.
Importa poco que Twitter sea, entre otras cosas, también un vertedero del pensamiento y la opinión, mientras nos permitan asomarnos a él de vez en cuando.
Los robots incorporados a nuestra vida, desde el que nos cocina hasta el que nos aparca el coche, pasando por el que ayuda, quizá, a nuestro corazón a palpitar, valen por lo que hacen, porque su uso nos “engancha”, sin pararnos a analizar con qué referentes deberíamos analizar su “bondad”.
Steve Jobs es el Sócrates de nuestros días y Elon Musk el Leonardo Da Vinci de estos tiempos. Y a lo mejor lo son, pero alguien debería hacer un intento por probarlo.
Nicholas Negroponte, fundador y director del MIT Media Lab, el laboratorio de diseño y nuevos medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, recuerda una anécdota significativa de cuando se inventaron las pantallas digitales. Se hizo un test de tal innovación entre los usuarios de ordenadores y teléfonos para evaluar su opinión al respecto. Las respuestas coincidieron en su mayoría en que semejante invento nunca sería aceptado porque: 1º) la baja resolución de las pantallas de entonces hacía casi imposible “acertar” con el dedo; 2º) la mano sobre la pantalla impedía ver buena parte de ella, y 3º) los dedazos, constantemente tocando la pantalla, la dejaban hecha una porquería. ¿Que cuál de éstas fue la respuesta más repetida? La última.
…Y así seguimos, sin ser capaces de ver más allá de las huellas superficiales que deja la digitalización nuestra de cada día. (Con permiso de mi admirado José Luis Casal).