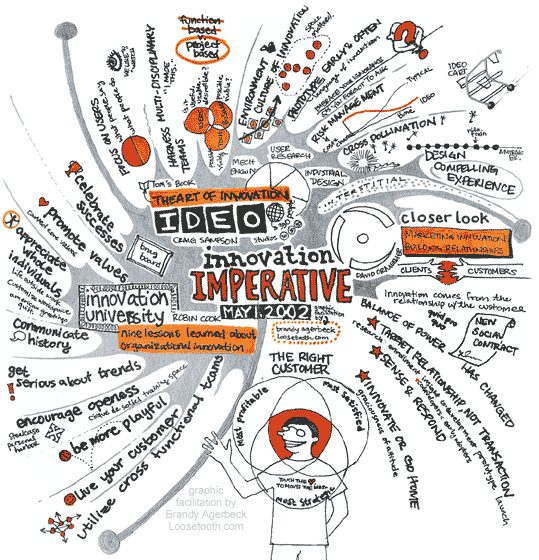“-¿Qué es el optimismo?- dijo Cacambo.
-¡Ah! -respondió Cándido- es la manía de sustentar que todo está bien cuando está uno muy mal.”
El diálogo corresponde a la obra del filósofo francés François Marie Arouet, más conocido como Voltaire, titulada “Cándido o el optimismo” escrita en 1759. Este cuento filosófico cuenta la historia del joven Cándido, a quien su maestro Pangloss se encarga de enseñar que el optimismo debe dirigir nuestras vidas, pues todos vivimos en el más maravilloso mundo posible. Luego, como era de esperar, Cándido descubrirá en sus propias carnes que ni el optimismo guía el mundo, ni éste es precisamente maravilloso.
La cuestión de valorar el optimismo o el pesimismo como criterios que ayuden a calificar nuestras creencias no es menor. La Revista “La Censura”, en su número 12 publicada en Madrid en 1845, expone textualmente a propósito de la obra de Voltaire:
“Con pretexto de combatir el sistema erróneo del optimismo, Voltaire se adhiere al contrario, y en su estilo y lenguaje de costumbre se esfuerza a persuadir que este mundo es el peor de los mundos posibles, que está abandonado al ocaso, o que si por ventura le gobierna alguien, es el principio malo de los maniqueos, no pudiendo Dios o no queriendo dirigirle ni hacer felices a sus criaturas.
Este es el fin que se propuso el autor: en cuanto a los medios fácilmente los presumirán nuestros lectores por pocas noticias que tengan de tan abominable escritor: burlarse de lo más sagrado de la religión, insultar a los ministros de ella, y calumniarlos atrozmente, hacer gala de la más impudente obscenidad refiriendo aventuras de rameras y rufianes en toda su asquerosa desnudez, defender el suicidio, incitar las pasiones, denigrar el estado eclesiástico, pintando a sus miembros como los hombres más viciosos y corrompidos, en una palabra usar de todas las armas que la impiedad y una refinadísima malicia pueden suministrar a un hombre como Voltaire, el cual tiene la avilantez de decir en esta novela que el jimio es cuarterón de hombre, como el hijo de mestizo y española es cuarterón de español.”
No me he resistido a reproducir el párrafo porque quizá con nuestros ojos actuales resulta enternecedor, pero entonces mostraba el deseo de controlar qué era apropiado y qué no, no fuera a ser que el pueblo pudiera aprender todo lo que quisiera confiando a su libertad y su criterio la idoneidad de lo aprendido. (Evito establecer similitudes con cierto dirigismo ideológico actual trasladado a los libros de texto, por ejemplo).
El caso es que estas líneas surgen de la insoportable abundancia de gurús del optimismo que inundan platós, salas de conferencias y librerías y que bien merece un cierto análisis vista su influencia en bastantes órdenes de nuestra sociedad, incluido el empresarial.
En mi opinión hay tres tipos de optimistas, y personalizo porque ni el optimismo ni su antónimo son buenos o malos mientras no se convierten en mensaje, en actitud y hasta en religión tomando cuerpo en alguien con nombre y apellido.
- El primero es el optimista patológico. Es aquél que se niega a considerar cualquier cosa que le impida no tanto ser sino simplemente sentirse feliz. Para ello niega la parte de la realidad que no le conviene. Para él sencillamente no existe. Va por la vida con anteojeras, quizá con una sonrisa permanente, que con el tiempo se convierte en un rictus anquilosado. Habla alto, da palmadas en la espalda y es la “alegría” de cualquier funeral.
- El segundo lo podríamos identificar como el optimista ilustrado. Tras una particular reflexión considera que nunca hemos estado mejor y por tanto no hay razones para quejarse. Es el Pangloss del cuento de Voltaire pero con acceso a internet, es decir, con la posibilidad de tener una visión bastante completa de la realidad.
Ello no le impide, sin embargo, sacar siempre conclusiones optimistas: puede conocer el dato de que miles de personas mueren de hambre cada día en el mundo, pero se fijará más en el que demuestra la abundancia de alimentos que somos capaces de producir como prueba la ingente cantidad de toneladas que día a día se desechan. Es el optimista informado al que ninguna mala noticia le va a estropear una actitud vital tan placentera.
Y por último nos encontramos con el optimista evangelizador. Con él el asunto se pone peligroso porque si los anteriores suelen mantener su convicción en el ámbito privado, éste no la concibe si no la divulga. De hecho, la exhibición constante de su optimismo es su fuente de retroalimentación. De quedarse de puertas para adentro en muchos casos terminaría por extinguirse. Es, por tanto, alguien cuya vida solo tiene sentido en la medida en que convence a los demás de su visión optimista del mundo, que muestra como prueba los beneficios que a él le reporta (y que es difícil confirmar) y, lo que resulta más inquietante, que garantiza idénticas ventajas para toda vida ajena.
Todos, según él, deben ser y caminar con el optimismo por bandera porque lo contrario es sencillamente puro masoquismo cuando no signo de alguna tara genética o deficiencia educativa. Son los gurús del optimismo que, a nada que tengan una cierta labia, algo de entrenamiento y poco sentido del ridículo, hacen de ello su forma de vida.
Si los anteriores son los optimistas de atrezo, sobrevenidos, ingenuos, voluntariosos,… los pícaros del optimismo, existen también los optimistas en los que hay que fijarse y de los que hay que aprender. Me refiero a quienes desde la honestidad y la experiencia propias recomiendan tener una actitud positiva que equilibre la no siempre agradable realidad y nos ayude a enfrentarnos a avatares, desgracias imprevistas o injusticias de variada índole que surgen en el recorrido de nuestras vidas. Estos merecen el respeto de quien puede certificar sus palabras mirándose a sí mismos.
Todos conocemos a Irene Villa, por ejemplo, y sabemos la tragedia que vivió siendo una niña y junto a su madre por una bomba de ETA. Vive con las secuelas físicas que la barbarie de algunos dejaron en su cuerpo pero sin permitir que las mutilaciones invadan también su alma. El optimismo que en sus textos y de viva voz irradia y recomienda Irene Villa está construido sobre hechos y reflexiones propios, sobre una percepción de la realidad que prima los valores como la superación sobre otros como la rendición; que asume la resignación como un paso solo útil si se completa con la adaptación y ésta se entiende como el instrumento que abre las puertas de nuestras inmensas capacidades para seguir adelante con la mochila recibida y “a pesar de todo”.
Abundan los optimistas en su versión enfermiza, enciclopédica y proselitista en todas las ramificaciones sociales. En la política, el optimismo per se es condición obligada para ganar elecciones.
Lo diré al revés: ¿alguien cree posible conseguir votos subiendo una y otra vez a la tribuna mitinera una realidad de tonos grises, tirando a negros, por muy veraz que sea? Imposible.
Optimismo digital
Los medios de comunicación, y no digamos internet y sus algoritmos aplicados a las redes sociales, están construidos para permitirnos difuminar nuestros disgustos y carencias sobre una realidad paralela de la que nos creemos protagonistas. Realidad multicolor, divertida, tierna, barata, cercana, aduladora y con el único límite de duración de la batería de nuestro smarphone y la señal wifi que le alcance, fronteras ambas cada vez más tenues.
La inteligencia artificial implantada en robots humanoides, o en un diminuto chip es incapaz de entender e interpretar nuestros estados de ánimos. En la voz del chatbot que nos atiende por teléfono o de Alexa no hay matices ni podemos esperar el mínimo grado de empatía.
Sí lo hacen cada vez mejor si solo les dejamos analizar nuestras expresiones faciales, pero no van más allá. Sophia es uno de estos robots al que se coloca el apellido de “social” porque admite una cierta interacción con el humano que, de hecho, suele resultar frustrante cuando no irritante (es cuestión de expectativas).
Samsung ha ido más allá y está embarcada en un proyecto que crea avatares de apariencia muy realista y que se sostiene con su particular inteligencia artificial llamada Spectra. El resultado se ha bautizado como Neon que, a cambio de parecerse mucho más a nosotros, solo existe a través de una pantalla.
Llámese como se llame y tenga la forma que tenga, un robot, por muy artificialmente inteligente que sea, nunca entenderá que podamos llorar de alegría o reírnos con uno de esos “serios” chistes del malogrado Eugenio, ni tan siquiera con los del histriónico Chiquito de la Calzada. El sentido de humor y el sentido común son los más necesarios para avanzar por la vida y a la vez los únicos que aún no se ha conseguido replicar en ningún algoritmo. Y ojalá siga siendo así.
Un robot no es optimista ni pesimista. No sabe serlo. O para ser más exactos solo sabría aproximarse a algo parecido al optimismo o al pesimismo como deducción del análisis de una serie de datos y según la categorización previa de los mismos que hayamos programado. El algoritmo nos diría, por ejemplo, que un parto es uno de los trances físicamente más dolorosos que una mujer puede sufrir o, por el contrario, una de las experiencias más felices que pueden vivirse. Y para el recién nacido podría evaluarse como una auténtica tortura, al igual que como el momento irrepetible de estrenar una vida en el escenario en el que va a transcurrir mientras dure. Todo dependerá de la información con la que alimentemos la inteligencia digital y del sesgo que dicha información pueda contener.
En definitiva, la realidad no es adaptable. Existe tal cual al margen de nuestros deseos. Así, una mirada sin filtros a la guerra de Ucrania nos presenta, entre otras barbaridades mucho más dolorosas, casas, escuelas, hospitales destruidos. El optimista irredento nos podrá decir que desde semejante desolación será más fácil construir otras nuevas más altas, más hermosas y mejores. El pesimista sencillamente se confirmará en su idea de que no tenemos remedio y la maldad del ser humano carece de límites.
Pero quien, tras el impacto inicial de las imágenes y el dolor de asumir nuestra propia sinrazón se detenga un momento, quizá concluya que la porquería que habita en nuestra alma como especie en parte al menos podrá limpiarse cuando cesen las bombas; que las atrocidades que algunas personas son capaces de decidir y hacer, por acción o por omisión, serán luego sustituidas por la solidaridad y el acompañamiento para recuperar la vida normal. Este capítulo posterior de la historia no lo protagonizarán los mismos, aunque la hipocresía es un rasgo exclusivo de los seres vivos inteligentes, pero será también tan verdad como el terror que le precedió.
Me inclino a pensar que el optimismo tiene de ficción mucho más que el pesimismo de falta de información. Por eso creo que lo mejor, lejos de los extremos, es atenerse a los hechos, agarrarse a nuestras capacidades y voluntad y hacerlo con confianza. Relativizar éxitos y fracasos, alegrías y desgracias, reírse de los gurús de uno y otro bando… y seguir adelante.