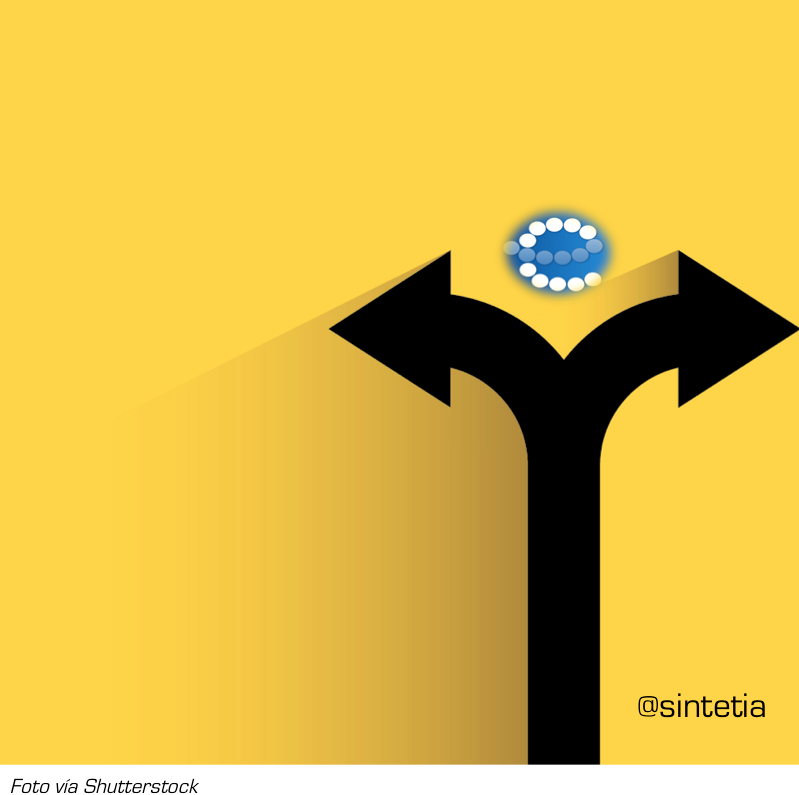Cambio, cambio, cambio… El cambio protagoniza el tiempo que nos toca vivir. Es una exigencia para nosotros, nuestros conocimientos, nuestras empresas, nuestra forma de relacionarnos y de aprender, nuestra manera de gobernarnos. ¿Estamos en una Era de cambio o en un cambio de Era? ¡Qué más da, mientras el mundo gire alrededor del cambio!
Somos adictos y apóstoles de la permuta, el canje, el cambalache, el trueque, la mudanza…, y, con ellos, de la fugacidad, la versatilidad, la variabilidad, la eventualidad de aquello que hasta ahora ha guiado nuestro comportamiento y nuestras creencias; todo lo cual queda sumergido en el agujero negro de la transformación, la metamorfosis…, del cambio como eje, en todas sus acepciones y con exhibición de sinónimos.
El cambio recién pintado
En realidad, no hemos descubierto nada. La vida y la naturaleza están construidas sobre el cambio que impone el paso del tiempo y la evolución natural de todo lo que está vivo.
La diferencia es que ahora al cambio se le ha dado una mano de pintura para que “vista” más, sea progre, polivalente, y marque distancias con el pasado y con el inmovilismo (“naturalmente” imposible, por otra parte), para que debamos fijarnos en el futuro, en todo lo bueno que está por venir (siempre que hagamos tabula rasa de lo anterior, por supuesto), avanzando así una nueva Era que surgirá de las semillas del pensamiento positivo, el mindfulness, la autoayuda y los púlpitos doctrinales que surgen por doquier.
El cambio, sin embargo, como filosofía vital y justificación de teorías sociales, económicas y políticas tiene sus riesgos, fruto de la poca consistencia de algunos planteamientos. Lo leí hace poco:
“sobreestimamos el cambio en el corto plazo, lo subestimamos en el largo y olvidamos que cuanto más precisa sea una predicción más posibilidades tiene de ser fallida”.
La afirmación —con la que coincido— ilustra a la perfección que el problema no viene del concepto en sí, sino del uso que hacemos del mismo, urgidos como estamos de respuestas inmediatas y de utilizar el cambio como disolvente de lo viejo más que como aglutinante de lo nuevo que llega día a día.
¿Qué hay de nuevo…?
La innovación es una acción de cambio que supone una novedad. Se trata de añadir valor a una idea a través de la creatividad y buscando un beneficio. Se acostumbra a asociar con mejora, progreso…, aunque también ocurre que las novedades pueden provocar transformaciones (transmutar algo en otra cosa) peligrosas, cuando no definitivamente dañinas. Con el término se identifica, por ejemplo, uno de los fundamentos de todo avance productivo que se precie, pero también empapa ya territorios como la política, la educación y otros, usado a veces como sinónimo de “renovación”, si bien hay un matiz diferencial: innovar supone sustituir para mejorar; renovar aspira a la mejora, pero no necesariamente por la sustitución.
Al hilo de lo anterior, la novolatría es, en sentido estricto, el culto a la última novedad, a lo que acaba de emerger, sea en el ámbito cultural, social, económico o espiritual. Lo nuevo, así entendido, es, por definición, lo bueno, lo que debe ser escuchado y seguido, simplemente porque es nuevo.
El término, por cierto, lo acuñó el filósofo y humanista francés Jacques Maritain.
Las nuevas tecnologías han alimentado la búsqueda obsesiva de la novedad. Ahora es tan sencillo como tentador cambiar de información, de amigos, de paisajes sobre los que imaginar historias, de opiniones propias y ajenas.
Si no entiendo o no me gusta lo que (y quien) me rodea, Google y las redes sociales me ofrecen de inmediato alternativas envueltas en papel de regalo (entiéndase: anonimato, ausencia de compromiso, superficialidad, sabiduría en versión tutorial…, a elegir).
No es, sin embargo, esta obsesión por darle la vuelta al calcetín de nuestra vida, costumbres y conocimientos lo preocupante. Toda época ha tenido su afán y el péndulo siempre ha tomado el camino de vuelta tras dejar una estela de novedades provechosas. El problema surge cuando el cambio se asume como obligación y su bondad adquiere condición de axioma, sobre todo si campa por territorios tan delicados como la educación.
Todo pasa y todo queda…
El filósofo Gregorio Luri publicó hace un tiempo, en su blog El Café de Ocata, el listado de sus convicciones pedagógicas que, en forma de advertencia, remite a quien le invita a participar en ciertos encuentros relacionados. No tiene desperdicio, así que me permitiré entresacar alguna de tales “convicciones”.
Entiendo la novolatría como un síntoma de la decadencia del discurso pedagógico.
No creo que las tecnologías (nuevas o viejas) sean otra cosa que prótesis antropológicas que amplifican, para bien o para mal, lo que cada uno ya es.
Soy un defensor firme —cada vez más firme— del peso del conocimiento en la formación de una persona.
Creo que el discurso sobre las llamadas “competencias del siglo XXI” es un timo intelectual.
Hace poco yo mismo escribía sobre la “inteligencia circular”, atreviéndome a aplicar al conocimiento y la formación el concepto que ya se está extendiendo en economía (la llamada Economía Circular). “Conviene reaprender lo que ya sabemos –decía–, reutilizar lo que conocemos, renovar lo ya superado, reparar errores acumulados, reciclar nuestra formación y restaurar el valor de nuestra inteligencia a veces sometido al puro esnobismo de la modernidad”.
Por eso, este interés por adjudicar todas las bondades pedagógicas a lo último importado de Silicon Valley o de los colegios de Finlandia conviene pasarlo por el tamiz de un análisis pausado, por la adaptación a unas circunstancias y unos receptores diferentes y por una evaluación posterior alejada del esnobismo entusiasta que tanto nos gusta y, si es el caso, no avergonzarse por aplicar a cambio algo de “inteligencia circular”.
Bill Gates tiene un delicioso decálogo de reglas (once, en realidad) que recomienda a los jóvenes estudiantes sobre todo para que el choque con el mundo real que les espera al cabo de poco tiempo les resulte más llevadero y provechoso. Por ejemplo:
(regla 2) «Al mundo no le importará tu autoestima. El mundo esperará que logres algo, independientemente de que te sientas bien o no contigo mismo»;
(regla 8): «En el colegio puede haberse eliminado la diferencia entre ganadores y perdedores, pero en la vida real no. En algunas escuelas ya no se pierden años lectivos y te dan las respuestas que necesitas para resolver correctamente un examen y facilidades para que tus responsabilidades sean cada vez menores. Eso no tiene nada que ver con la vida real»;
(regla 9): «Muy pocos jefes se interesarán en ayudarte a que te encuentres a ti mismo en horario laboral. Tendrás que hacerlo en tu tiempo libre»;
(regla 1): «La vida no es justa, acostúmbrate a ello».
Es una prueba de que los cambios, sobre todo los que nos llegan conforme nos hacemos mayores, traen consigo un baño de realidad. Aquí, la “novedad” no busca ser venerada sino más bien aceptada. ¡Es la vida… tal como es!
Educar consiste en eso, en contar lo que fue, explicar lo que es y estimular para construir lo que podría ser.
El conocimiento —que Gregorio Luri sitúa en la base de la formación— no tiene por qué referirse sólo a lo nuevo. Conocer y reflexionar sobre lo pasado, sobre lo ya logrado en cualquier disciplina, marca la referencia precisa para valorar lo recién llegado en su justa medida, además de que cualquier innovación no es sino consecuencia de hitos anteriores.
En realidad, no existe la novedad pura; tal vez, como mucho, transformaciones novedosas con capacidad para sorprendernos.
Hablando de innovación, es frecuente confundir procesos o herramientas con contenido. El mejor ejemplo es Google. Como buscador fue capaz de reunir los atributos que los usuarios precisábamos; de hecho, es un modelo de usabilidad y eficiencia. Una innovación revolucionaria, sin duda. No obstante, es bueno recordar que lo que dicha herramienta nos ofrece es “pasado puro”. Su contenido no es (no puede ser, porque lo que aún no existe Google no lo puede indexar) ninguna novedad.
Pretérito imperfecto, futuro perfecto… ¿o es al revés?
Trasladando el modelo anterior, confundir en educación herramientas y procesos con conocimientos y objetivos es letal para quienes, al cabo de un tiempo, se tendrán que desenvolver en un mundo en el que el reto será alcanzar metas con instrumentos que aún no existen y que cambiarán a gran velocidad. Estarán, como mucho, entrenados para adaptarse al cambio pero dejando en el camino jirones de conocimientos y habilidades analógicas que el tiempo demuestra siempre como insustituibles… Se sentirán preparados, pero es posible que también engañados.
Me echo a temblar cuando se magnifican competencias y habilidades menoscabando los conocimientos.
Creo que el futuro exigirá al ser humano más capacidad para pensar, desarrollar estrategias y decidir, que para hacer, porque las máquinas empiezan ya a ganarnos la partida en esto. Como casi siempre, en fin, seguimos teniendo un problema de equilibrio, en este caso entre novedad y permanencia.
Los novólatras, sobre todo en educación, suelen argumentar que los nuevos métodos pedagógicos y los más recientes artilugios digitales deben inexcusablemente entrar a formar parte de la escuela y la educación porque “son el futuro”; este barniz de responsabilidad bienintencionada para con sus alumnos les sirve, además, de justificación ética. Quizá no se han parado a pensar que, con tal argumento, parecen despreciar lo que hicieron sus predecesores y, aún peor, pasan por alto lo que sus mismos alumnos serán capaces de hacer.
Resulta algo presuntuoso definir el futuro solo sobre lo último que se incorpora al presente. Para entendernos, está clara la influencia que la obra y el pensamiento de Sócrates, Leonardo Da Vinci, Cervantes, Pasteur o Tim Berners-Lee tienen en nuestro mundo actual, pero no seré yo quien garantice que algo parecido ocurrirá dentro de algunas décadas con los influencers de Instagram, las Mad Glass, el coaching o el learning by doing, … aunque, al menos, habremos practicado el inglés.
Permítaseme ilustrar mi idea —o, al menos, intentarlo a modo de metáfora— con un ejemplo real y actual, tomado de una empresa tecnológica y su filosofía innovadora y de crecimiento. Hablo de Huawei.
Huawei es la mayor empresa privada china, la primera del mundo en investigación científica y servicios de telecomunicaciones. Penetra en 170 países, factura más de 100.000 millones de dólares en el último año (+40%), con más de 74.000 patentes registradas. De sus 180.000 empleados, el 45% trabaja en investigación. Es líder a escala mundial en el desarrollo del 5G, con una inversión de 800 millones de dólares en I+D en 2018.
Pues bien, este apabullante perfil innovador, sostenido en la investigación, la creatividad y la “novedad” como valor, Huawei lo desarrolla en un campus construido sobre doscientas hectáreas, que acoge a 25.000 empleados y cuyos edificios reproducen ladrillo por ladrillo ciudades y entornos de la más vieja Europa, incluidas algunas de sus universidades. ¿Por qué lo habrán hecho así?
Insisto, es sólo una metáfora, pero representa bien cómo la innovación más rabiosa crece mejor que en ningún otro con la referencia y sobre el terreno abonado del pasado, de lo ya logrado, de lo que otros innovaron antes que nosotros.
Claro que, lejos de allí, también hay quien exhibe con orgullo una sede creativa con una —¿innovadora?— forma de donut…Y yo aquí ya me pierdo.